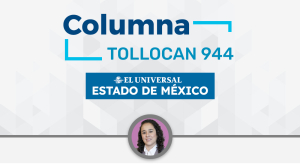EL VALOR QUE NO SE PAGA
Esta semana el INEGI publicó un estudio sobre el Trabajo No Remunerado de los Hogares. Este documento mide, cuantifica y asigna un valor monetario al trabajo doméstico y de cuidados que las personas hacemos en nuestro quehacer cotidiano. Se trata de una buena práctica reconocida internacionalmente, pues permite visibilizar adecuadamente esa fuerza desplegada al seno de las familias que, aunque suele ser tras bambalinas, aporta valor y posibilita que el resto de las actividades económicas se desarrollen adecuadamente.
Los resultados del estudio son contundentes. El año pasado, el valor económico del trabajo no remunerado en México ascendió a 8 billones de pesos, lo que equivale al 23.9% del PIB. Si esta actividad fuera un sector económico formal, sería más grande que la manufactura, el comercio o la construcción.
No sólo es preocupante que todo ese valor no sea adecuadamente captado por las cuentas nacionales ni reconocido por su contribución a la ciudadanía. También lo es que su distribución sea tan marcadamente desigual. De acuerdo con el INEGI, las mujeres generan el 72.6% del valor económico del trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres apenas aportan el 27.4%. Esta disparidad no obedece a arreglos familiares ineficientes, sino a una franca asimetría que debe ser revisada con perspectiva de género. Las mujeres jefas de hogar aportaron –en promedio– $83,500 pesos, mientras que las que se reconocen como cónyuges debieron aportar hasta $106 mil pesos.
Pero las cifras no nos deben confundir. No se trata sólo de números. Muchas veces hablamos de disfrute, tiempo de vida, oportunidades laborales que no se toman, carreras profesionales que no despegan y de autonomía económica que no llega. Aquí subyace buena parte de la explicación de que muchos liderazgos profesionales y empresariales sigan recayendo en varones.
Esto abre una pregunta esencial para el debate público: ¿por qué medir algo que históricamente se consideró “natural” y privado? Porque lo que no se mide, no existe para la política pública. Cuantificar el trabajo no remunerado permite demostrar que el bienestar social descansa en millones de horas que no aparecen en las estadísticas laborales, pero sin las cuales nada funciona: ni las escuelas, ni las empresas, ni el Estado mismo.
Esto es particularmente palpable en el Estado de México. Nuestra entidad aporta 12 de cada 100 pesos de trabajo no remunerado en el país. Es decir, en las familias y comunidades de la entidad se produce la mayor cantidad de cuidados en México. Parafraseando a la economista en Jefe de ONU Mujeres, Shahra Razavi, este trabajo es la base sólida sobre la que se sostienen las industrias, las economías y las escuelas. Sin él, la sociedad no puede funcionar.
Por supuesto, el caso mexicano no es único. En Suiza, el trabajo no remunerado es casi tan grande como el sector bancario y de seguros. En Tanzania, puede representar hasta 63% del PIB
Reconocer el trabajo doméstico no es retórica política. Es esencial porque cuando el cuidado recae mayoritariamente en mujeres, las desigualdades se reproducen. Si, por el contrario, se distribuye equitativamente y se apoya con políticas públicas, crece el empleo, aumenta la participación laboral femenina y se fortalece la democracia, porque un país más igualitario es también un país más representativo.
Por eso, este estudio debería ser leído como una invitación a actuar. El llamado está sobre la mesa: hacer visible lo invisibilizado. Que las mujeres no sigan cargando solas con la tarea que mantiene viva a la nación. Que medir sea el primer paso para transformar. Que la democracia se construya también desde el cuidado, el afecto y el tiempo —porque ese trabajo no sólo sostiene a la economía; sostiene a la vida misma.
¿Logros demócratas o democráticos?
Nueva York nos demostró que la apatía en las urnas se responde con propuestas atractivas
El pasado martes 4 de noviembre, presenciamos unas elecciones especiales en Estados Unidos que abrieron múltiples frentes de análisis, pero que invitan a interpretaciones cautelosas sobre el posible fortalecimiento del Partido Demócrata. De entre los muchos comicios celebrados ese martes, me referiré concretamente a la elección por la alcaldía de la ciudad de Nueva York y la Proposition 50 (PROP 50) como medida sometida a votación en California.
Nueva York estuvo a la altura de una obra de Broadway electoral. Zohran Mamdani, después de enfrentarse atípicamente a otras dos candidaturas, será el primer musulmán en gobernar esa ciudad. Con una agenda congregadora de intereses transversales, capturó el voto de personas latinas, afroamericanas, jóvenes y de clase trabajadora que se sintieron apeladas con un discurso centrado en asequibilidad –guarderías y autobuses gratuitos, y congelación de alquiler en departamentos con renta estabilizada–. Mamdani logró en las urnas lo que hace mucho no veíamos. Aunque juntó para su campaña aproximadamente $30 millones de dólares menos que su principal contrincante, ganó con una holgura inimaginable. Obtuvo 50.4% de los sufragios, casi 10 puntos arriba del candidato independiente que quedó en 2º lugar. El candidato republicano se quedó muy lejos, con 7% de las preferencias.
Por su parte, California sentó las bases para una re-edición del uso del gerrymandering. Para contrarrestar la redistritación partidista en Texas que le garantiza cinco asientos extras al Partido Republicano en el congreso local, el gobernador de California, Gavin Newsom, impulsó la misma estrategia en su estado: cambiar la geografía electoral para garantizar cinco asientos demócratas en California. Esta suerte de “ojo por ojo” implica abandonar temporalmente los comités independientes que trazan los límites distritales en California para avanzar a una geografía deliberadamente diseñada para favorecer al Partido Demócrata. Dos de cada tres votantes respaldaron la PROP 50.
Más allá de que este resultado nivele el escenario político, genere reciprocidad entre las estrategias de los partidos y abone a la construcción de la candidatura presidencial para Newsom, lo cierto es que la afectación a la integridad electoral es lamentable. Todos los estándares internacionales obligan a construir las demarcaciones territoriales a partir de criterios objetivos e insesgados. Texas y California dan un paso atrás.
La forma de hacer política está cambiando. Nueva York nos demostró que la apatía en las urnas se responde con propuestas atractivas para el votante mediano, con políticas cercanas a la realidad y con la movilización de las juventudes. Por su parte, California se posiciona como un faro demócrata con un liderazgo que podría dar guía al naufragio partidista de los últimos años al tiempo que nos enseñó cómo la innovación en el uso de herramientas políticas de antaño genera interés en el electorado.
Aunque estos logros no son menores, especialistas han enfatizado la importancia de tomarlos con precaución. Si bien la aprobación del presidente Trump va a la baja, el buen desempeño del Partido Demócrata en elecciones especiales e intermedias no es una sorpresa. Pero eso no siempre ha sido buen augurio para elecciones de mayor calibre. Aunque la literatura especializada ha encontrado que estas elecciones muchas veces funcionan como termómetros prospectivos para la carrera por la presidencia, esto no siempre se confirma. La realidad indica que las elecciones locales de mitad de término siguen una lógica distinta en la que se priorizan los problemas y las candidaturas locales sobre perfiles de candidaturas con alcance nacional y aspectos que trastocan lo federal.
Será importante analizar los resultados electorales de 2026 y 2028 de Estados Unidos a la luz del desempeño demócrata en las elecciones especiales del pasado martes. Parece ser que el partido azul está logrando posicionarse frente a un candidato anti-establishment que ha desestabilizado y cambiado la política mundial. Un cambio de paradigma en los próximos años en nuestro vecino del norte tiene un potencial desmovilizador para el fortalecimiento de la ultraderecha alrededor del mundo; lo contrario podría propagarlo. Tocará mantenernos vigilantes y aprender otras formas de promover la educación cívica y la participación ciudadana: ésas que resultan de cercanía a los ideales de los institutos políticos y que, de forma renovadora, despiertan el interés de las personas votantes.
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
@PULIDO_AMALIA
Milonga de la motosierra
El reciente triunfo del oficialismo argentino confirmó una tendencia que recorre buena parte de América Latina: el fortalecimiento de proyectos de derecha que combinan discurso antisistema con pragmatismo económico. La nueva melodía política apostó por la ortodoxia y el mercado, aunque a costa de una mayor dependencia de ritmos extranjeros.
La elección del domingo pasado dejó tres hallazgos clave. El primero fue su resultado. Con más de 40% de los votos, el oficialismo se impuso en dos de cada tres provincias y amplió su representación en el Congreso. El tamaño del triunfo sorprendió a quienes, tras la victoria peronista de hace apenas unas semanas, veían inminente el regreso de la izquierda al poder. La democracia, una vez más, recordó que los resultados nunca son definitivos y las derrotas pueden revertirse
Hay razones de fondo que explican el respaldo al proyecto de La Libertad Avanza. Javier Milei recibió un país con una inflación desbordada y logró reducirla a tasas más razonables. También aplicó su icónica política de la “motosierra” para contraer el gasto público, con lo que contuvo un déficit fiscal que había vuelto inmanejable la economía.
Esa estrategia, sin embargo, no ha estado exenta de costos. El achicamiento del sector público y la desaceleración económica han provocado tensiones sociales. Además, el modelo cambiario obliga al gobierno a vender divisas constantemente, comprometiendo las reservas internacionales y la estabilidad de largo plazo.
Es ese entorno el que explica el impacto del apoyo estadounidense sobre el electorado. Trump condicionó al triunfo oficialista el intercambio de 20 mil millones de dólares y a la compra directa de pesos argentinos. Si bien el cumplimiento de esa declaración es incierto, la coordinación entre ambos gobiernos no pasó inadvertida. Esto podría sugerir una visión de la política exterior guiada por la rentabilidad más que por la ideología.
A su vez, el resultado electoral confirma que el proyecto de Milei conserva un respaldo significativo, sobre todo entre las juventudes. Diversos estudios muestran que esta generación es crecientemente conservadora y que encuentra atractivo un discurso que promete romper con la política tradicional, tras décadas de frustración económica y desgaste institucional.
El segundo hallazgo es la baja participación: un tercio del electorado se abstuvo, marcando la tasa más baja en cuatro décadas. Incluso en países con voto obligatorio, se consolida una tendencia preocupante: proyectos ideológicos fuertes en contextos de participación debilitada.
El tercer hallazgo alude a la autenticidad del sufragio. Pese a las dudas iniciales, la boleta única en papel funcionó de manera adecuada: los votos válidos superaron el 97%. Esto demuestra que la ciudadanía está dispuesta al cambio cuando las reglas son claras y la pedagogía electoral acompaña la transición.
El laboratorio argentino reabre la discusión sobre el papel del mundo exterior en la formación de las preferencias políticas. En una era globalizada, cualquier persona está expuesta en tiempo real a narrativas internacionales que moldean su percepción. De ahí la relevancia de contar con instituciones electorales sólidas e independientes, capaces de garantizar que la voluntad ciudadana sea la que decida cuándo refrendar y cuándo corregir el rumbo político de cada nación.
Porque la política latinoamericana, como una vieja milonga, cambia de ritmo sin perder la melodía. Hoy Argentina marca su propio compás: una derecha que corta con fuerza, pero que deberá aprender a escuchar el paso de su ciudadanía antes de que la música se detenga.
Dama de hierro en tierra de Samuráis
El simple hecho de que una mujer haya alcanzado la jefatura de Gobierno rompe paradigmas
Por primera vez en su historia, Japón tiene a una mujer al frente del gobierno. Sanae Takaichi fue elegida primera ministra, unas semanas después de ser designada presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD), la fuerza que ha gobernado el país desde 1955.
Su ascenso representa una ruptura simbólica en una sociedad donde la representación política femenina apenas alcanza 16% del Parlamento y donde la brecha de género todavía es una de las más amplias del mundo desarrollado. Para entenderlo desde una perspectiva comparada, Japón ocupa el lugar 118 de 148 países en el Reporte sobre Brechas de Género del Foro Económico Mundial.
No obstante, desde el pragmatismo de la política económica, Takaichi es una mujer de derechas. Expresa un nacionalismo duro y se presenta como “la dama de hierro japonesa” y como heredera política del fallecido primer ministro Shinzo Abe. Apuesta por una política fiscal expansiva y por aumentar el gasto militar.
Aunque el feminismo se presenta y materializa de distintas formas en el espectro ideológico, la Primera Ministra no destaca por defender políticas progresistas. Se opone a permitir que las parejas casadas mantengan apellidos distintos y rechaza la sucesión femenina en la familia imperial. Ambas cuestiones dividen profundamente a la sociedad japonesa, donde las mujeres enfrentan aún obstáculos estructurales para combinar vida profesional y familiar.
Por eso no es de extrañar que la llegada de Takaichi haya provocado sobresaltos. Su elección como lideresa del PLD provocó la ruptura con Komeito, su socio electoral durante más de un cuarto de siglo. Este partido de raíces budistas se sintió incómodo con la línea nacionalista de la nueva Primera Ministra, lo que la obligó a recomponer la mayoría con un partido conservador (Ishin), que comparte su agenda de seguridad.
Más allá de su línea ideológica, la llegada de una mujer al cargo más alto del país tiene un enorme valor simbólico. Japón ocupa los últimos lugares del G-7 en participación política femenina, liderazgo empresarial y brecha salarial.
En este contexto, el simple hecho de que una mujer haya alcanzado la jefatura de gobierno rompe paradigmas y visibiliza que las mujeres pueden ocupar los espacios de poder. Su liderazgo, sin embargo, envía mensajes contradictorios. Aunque su perfil conservador la ha llevado a lanzar mensajes duros contra la inmigración, algunos grupos progresistas han reconocido el valor de que hable abiertamente sobre temas tabúes en la política japonesa, como la menopausia y la salud femenina.
El ascenso de Sanae Takaichi refuerza que la representación importa, incluso cuando ésta no ha pasado de simbólica a sustantiva. Su presencia al frente del gobierno japonés envía un mensaje poderoso: las mujeres pueden ocupar todos los espacios de toma de decisiones, incluso en culturas altamente jerarquizadas y patriarcales.
Pero el acceso al poder no garantiza la transformación de las estructuras de género. Sin políticas concretas —desde la paridad electoral hasta la corresponsabilidad doméstica— la igualdad no pasará del papel a la realidad.
La historia de Sanae Takaichi es la de una mujer que ascendió en un entorno político que, hasta hace poco, parecía impenetrable para las mujeres. Su liderazgo se inscribe en una larga lucha contra la exclusión, pero también refleja las contradicciones de un país que sigue debatiéndose entre tradición y modernidad. Su figura obliga a reflexionar sobre la igualdad, pues ésta no avanza sólo con símbolos, sino con estructuras que reconozcan la diversidad y el talento de las mujeres en todos los ámbitos.
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
@PULIDO_AMALIA
Mejorar la gobernanza electoral
En los últimos años, los procesos electorales en América Latina han evidenciado una dinámica compleja en la que la competencia por cargos públicos puede verse acompañada de distintos niveles de violencia. La literatura especializada ha documentado que este fenómeno responde a estructuras criminales que convergen en los espacios de poder –sobre todo locales– en donde las elecciones representan una oportunidad para ganar control.
En el caso mexicano, entre 2018 y 2025, Votar entre Balas ha documentado más de 2,000 casos de violencia político-electoral contra personas vinculadas al ámbito político o gubernamental. La ocurrencia tiene impactos directos sobre la vida de las personas, al tiempo que afecta la participación ciudadana en sus distintas expresiones. De ahí que el tema se ha incorporado rápidamente a las agendas de los organismos electorales de la región y que su erradicación sea una prioridad impostergable.
En el marco del Congreso Internacional de Estudios Electorales de la SOMEE, ayer fui invitada a participar en un panel sobre los retos que Colombia y México enfrentamos en torno a los desafíos que la violencia y la inseguridad imponen sobre la administración comicial y la gobernanza.
Desde los organismos electorales, en coordinación con los cuerpos de seguridad, hemos trabajado en la implementación de estrategias que buscan reducir la incidencia de la violencia político-criminal, proteger a quienes ejercen sus derechos y fortalecer la confianza ciudadana en la democracia. Sin embargo, más allá de hablar y normalizar su prevalencia, debemos enfocarnos en la búsqueda e implementación de soluciones y mecanismos de seguridad efectivos.
La complejidad de esta dinámica exige respuestas integrales, transversales e interinstitucionales. Interesantemente, muchas de las buenas prácticas adoptadas en México han surgido desde lo local y de enseñanzas de otros países. La experiencia colombiana, anfitriona del Congreso, nos interpela de manera particular y directa. Este país latinoamericano ha desarrollado mecanismos de resiliencia institucional, diálogo y construcción de paz territorial que ofrecen lecciones valiosas: la protección interinstitucional de candidaturas y la generación de mapas de riesgo electoral, por ejemplo, han servido de faro en la región y son de los principales mecanismos utilizados en México. Valdrá la pena analizar los resultados de las alertas tempranas con las que la Defensoría del Pueblo de Colombia ha informado sobre los riesgos en el ejercicio de derechos y libertades políticas y civiles en procesos electorales.
En México, estas acciones, complementadas con mecanismos de recolección blindados y la digitalización oportuna de Actas mediante el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), permiten garantizar que la voluntad ciudadana esté resguardada ante eventualidades: desde inundaciones hasta quema de urnas. Se trata de medidas que, más allá de la coyuntura, buscan fortalecer la integridad del proceso y de las personas involucradas en él. La experiencia del Estado de México es amplia: en el IEEM hemos apostado por fortalecer los mecanismos de coordinación, monitoreo y prevención a partir de información territorial, con la convicción de que la seguridad electoral no puede improvisarse.
La violencia erosiona la confianza en las instituciones, desalienta la participación ciudadana y debilita la democracia. Frente a ello, los organismos electorales hemos asumido la tarea de innovar desde lo local. La democracia no solo requiere de elecciones libres y justas: necesita de entornos seguros para ejercer los derechos. Colombia nos recuerda que las transiciones democráticas se consolidan con el fortalecimiento de instituciones y la reconstrucción de la confianza social. Desde el IEEM, seguimos comprometidos con ese propósito: proteger la vida, garantizar el voto y defender la democracia.
Conéctate