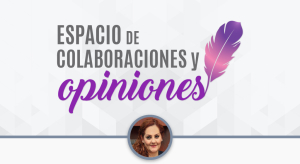Difusión en la elección de personas juzgadoras
En febrero de 2025 la Unidad de Comunicación Social (UCS) puso a consideración de las autoridades del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la Estrategia de Comunicación para el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025.
Dado el desconocimiento que la mayor parte de la población reflejaba respecto del Poder Judicial, y en atención a que se desarrollaría un proceso electoral inédito con varias innovaciones, tanto a escala federal como local, la Estrategia se basó en dos grandes líneas discursivas, que se enfatizarían a través de mecanismos de difusión didácticos y sencillos, y desde las que se proyectaron todas las acciones de difusión emprendidas.
Dichas líneas discursivas, que sustentaron todas las acciones de Comunicación, fueron:
- La socialización de los cargos a elegir, y de sus funciones.
- El posicionamiento del dónde, cuándo y cómo de la elección.
La primera tuvo una intención primordialmente didáctica-informativa, ya que buscó difundir no solo los nombres de los cargos a elegir, sino además las funciones que estos desarrollan y su relevancia para la impartición de justicia en el estado, y en el país.
En cuanto a la segunda, se enfocó en dar promoción intensiva a la fecha de la elección, a los lugares donde la gente podría acudir a votar y, particularmente, en explicar las características de las boletas y la forma en que cada votante debía plasmar su voluntad en ellas, pues tanto los diseños de las papeletas como la votación misma, no tenían precedente.
Como paso previo a la integración de la Estrategia de Comunicación para el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025, la UCS desarrolló cinco propuestas de logotipo y 3 de frase de campaña, ya que ambos son fundamentales para el posicionamiento tanto de la fecha de la elección, como de la elección misma.
El logotipo seleccionado, como toda la Estrategia, se proyectó con un diseño claro, lenguaje sencillo y gráficos fáciles de recordar para todos los segmentos de la población, e incorporando un mallete, elemento que identifica al Poder Judicial.
En cuanto a la frase o slogan, esta apela al gentilicio de la población del Estado de México, y realiza un juego de palabras para aludir al voto y al Poder Judicial.
A fin de hacer más eficiente la difusión de mensajes, en la Estrategia de Comunicación se delineó también un Plan de Medios que toma en cuenta una segmentación socio-demográfica, así como las características geográficas del Estado de México que, para estos propósitos, fue dividido en cinco regiones: Norte; Sur; Valle de Toluca; Valle de México, y Oriente.
Cada región agrupó a determinado número de municipios con características demográficas, geográficas, económicas y sociales particulares, mismas que fueron consideradas en el diseño e implementación de la Estrategia y de su Plan de Medios, pues aportan datos fundamentales para generar mecanismos de difusión eficaces, en términos de impacto y de alcance poblacional.
Si bien tiene un enfoque regionalizado, el Plan de Medios determinó acciones transversales para la difusión y posicionamiento de los mensajes en todas las zonas, a través de la utilización de: banners en páginas web; redes sociales; un minisitio específico de la elección; inserciones en medios impresos, nacionales y estatales, y medios electrónicos nacionales y estatales (radio y televisión) principalmente para entrevistas en las que se difundieran los mensajes a posicionar.
La parte regionalizada incluía otros elementos de promoción tales como: carteles, stands informativos, perifoneo, medios alternos (Mexibús; Mexicable; terminales de autobuses; aeropuertos, puentes peatonales, Ferrocarril suburbano; vagones y vallas del Metro, en particular en estaciones más usadas por las y los mexiquenses) y entrevistas en radios comunitarias, que se utilizarían según su alcance en cada zona.
Entre los objetivos de la Estrategia se plantearon los siguientes: aprovechar los medios de difusión con mayor audiencia en cada zona para potenciar el alcance de los mensajes; considerar los perfiles sociodemográficos de los medios por territorio, y construir contenidos específicos para las y los habitantes de las cinco regiones.
En la actualidad, se lleva a cabo un proceso de evaluación de la Estrategia a fin de detectar ventanas de oportunidad y de definir mejoras para las elecciones por venir, en particular, la que tendrá lugar en 2027 y en la que por primera vez en el Estado de México se elegirán tanto cargos judiciales, como Diputaciones locales y Ayuntamientos.
Nuevo enfoque en los debates en el proceso electoral judicial
“Desde la perspectiva democrática occidental, los debates son afirmaciones de libertad y deliberación. Quienes debaten lo hacen por su interés de convencer al electorado de ser la mejor opción; quienes los producen, porque cumplen con la función de informar y hacer rendir cuentas a la política; quienes los siguen y participan en la conversación pública (sea ésta digital o interpersonal) en torno a lo que sucede en ellos, lo hacen por la necesidad de obtener información para justificar y dotar de sentido a su propia decisión electoral”.
Julio Juárez Gámiz
Los debates políticos televisados tienen una larga tradición en Estados Unidos de América (EUA), como antecedente, expertos señalan las Comparecencias Públicas que tuvieron Stephen Douglas y Abraham Lincoln en 1858 por un escaño en el Senado, mismas que atestiguaron más de 1,500 personas, según la prensa de la época.
El surgimiento de los debates tal como los conocemos ahora, se da en 1960 en Chicago, con el cara a cara entre Richard Nixon y John F. Kennedy, quienes competían por la Presidencia de EUA. Dicho encuentro se considera un parteaguas para la Comunicación y el Marketing políticos.
El debate Nixon-Kennedy fue televisado y seguido por 77 millones de personas, según la empresa Nielsen, lo que significó un hito en materia de audiencia para un evento político.
En nuestro país, los debates políticos televisados son relativamente recientes. El primero se llevó a cabo hace 31 años y fue entre los entonces candidatos a la Presidencia de la República, como respuesta a los postulados del Pacto por la Paz, la Democracia y la Justicia, que en su punto tres (Para lograr una elección imparcial), pedía: Garantías de equidad en los medios de comunicación masiva, aprovechando los tiempos del estado y promoviendo que los medios concesionados contribuyan eficazmente al fortalecimiento del proceso democrático. Se propiciarán nuevos espacios e iniciativas que favorezcan la participación, objetividad y respeto de todas las fuerzas políticas. Esto garantizará la comunicación de los candidatos con los ciudadanos y la presentación de sus programas y puntos de vista sobre los asuntos más relevantes para la vida del país.
En ese contexto se organizaron dos debates previos a la elección de ese año; el primero, el 11 de mayo de 1994 (con tres de las candidaturas minoritarias) y al día siguiente se celebró otro con los grupos políticos que encabezaban las encuestas.
Los formatos para los debates en México evolucionaron con el tiempo, y con base en las exigencias ciudadanas de que candidaturas y partidos políticos respondieran a su derecho de estar informados.
La participación de las autoridades electorales también cambió con el paso de los años. En los primeros, el árbitro electoral tuvo una participación menor, y fue hasta el año 2000 cuando el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), participó más activamente de la organización de los dos debates que se dieron en ese año.
En cuanto al Estado de México, 2011 fue el año en el que se celebraron por primera vez dos debates entre los candidatos a la gubernatura, ambos fueron organizados por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Dichos encuentros reflejaban ya los cambios y la evolución que habían tenido los debates entre candidatos a la presidencia, y atendía la demanda ciudadana de contrastar ideas para tomar una decisión informada.
Gracias a la participación de los árbitros electorales, se lograron homologar aspectos básicos en la estructura y formatos de los debates, pero también en cuanto a la forma en que se atienden las necesidades y demandas ciudadanas, vía formatos menos rígidos y más abiertos a la participación de las y los votantes.
En 2017 y 2023 el IEEM organizó dos debates para la persona titular del ejecutivo estatal, mismos que fueron transmitidos por TV Mexiquense y retomados por diversas plataformas digitales.
Para la Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos, en 2024 el IEEM organizó un total de 36 debates, de los cuales 27 fueron presenciales y 9 virtuales.
Actualmente, el alcance de los debates televisados es amplificado por las redes sociales, que proveen plataformas más cercanas a las nuevas generaciones. En este sentido, en la organización de los debates a la presidencia de 2018, el INE ya incorporaba el uso de algunas redes sociales para incentivar la participación directa de las y los ciudadanos.
El IEEM por su parte, para los debates de 2023, incorporó las plataformas digitales como herramienta a fin de que las y los mexiquenses determinaran los cuestionamientos que se realizarían a las candidaturas. Para ello, en una primera etapa, habilitó un minisitio en el que las personas interesadas pudieron seleccionar los cinco temas de su mayor interés y sobre los cuales deseaban que las candidatas presentaran su postura; una vez definidos, se activó la segunda etapa, que consistió en recabar las preguntas más frecuentes, dentro de los tópicos elegidos, a fin de generar un listado del que luego, por sorteo, serían seleccionadas las preguntas que contestaron las candidatas en los debates.
En línea con las innovaciones y necesidades de la elección de 2025, el IEEM emitió los Lineamientos de Foros de Debate de las personas candidatas a cargos de Elección del Poder Judicial en el Estado de México (acuerdo IEEM/CG/79/2025), así como las Bases para los Foros de Debate entre las candidaturas a los cargos del Poder Judicial, organizados por instituciones del sector público, privado o social, durante el Proceso Electoral Judicial del Estado de México (acuerdo IEEM/CG/80/2025).
Dicha normativa prevé lo necesario para convocar a la participación de todas las candidaturas, tanto en debates organizados por el IEEM como por instituciones de carácter público o privado interesadas en hacerlo.
Como dato destacado, para este Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025, el IEEM registró un total de 37 Foros de Debate, de los cuales se efectuaron 35, de esos 5 fueron presenciales y el resto virtuales. A fin de garantizar la equidad entre las candidaturas, esos últimos se grabaron para ser lanzados al mismo tiempo en punto de las 22:00 horas del día en que fueron realizados.
Dichos ejercicios fueron difundidos vía las redes sociales institucionales y todos pueden ser visualizados, en cualquier momento, a través del canal de YouTube del Instituto, lo que confirma la relevancia de las plataformas digitales para la Comunicación Política en general, pero particularmente en la elección del próximo domingo 1º de junio.
Dado el número de candidaturas, de lo acotado de los tiempos, y de los recursos tanto materiales como humanos disponibles, sin ellas, sin las plataformas digitales, hubiera sido materialmente imposible llevar a cabo el número de Foros de Debate requeridos. Esto plantea un gran reto para las elecciones por venir, pero también sienta un precedente responsable y creativo que atiende a las demandas ciudadanas de máxima publicidad y de conocer tanto a las personas candidatas, como a sus propuestas.
Las redes sociales y la elección judicial
El Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 está rompiendo paradigmas también en términos de Comunicación Política, al menos en México, pues a diferencia de elecciones anteriores, esta vez el electorado no estará sujeto al intenso bombardeo de mensajes publicitarios y de propaganda, tanto de las candidaturas como de sus partidos o militancia, vía los medios tradicionales (radio, televisión, prensa escrita) o de los digitales (redes sociales y plataformas de streaming).
Esto dado que, como se ha difundido ya profusamente, las y los candidatos de la elección de personas juzgadoras, tanto a escala federal como en el Estado de México, no podrán contar con financiamiento público o privado para sus campañas, y tampoco tienen permitido contratar espacios en radio y televisión, o en cualquier otro medio de comunicación, a fin de promocionarse.
Esas restricciones aplican también para las redes sociales; es decir, las personas candidatas pueden usar sus cuentas en distintas plataformas digitales para darse a conocer y difundir sus propuestas, pero tienen prohibido pagar pautas o anuncios publicitarios para ello.
Si bien las y los candidatos tienen otras formas de posicionarse, lo cierto es que las redes sociales adquieren una relevancia particular en estos comicios, dado su alcance y penetración entre la mayoría de la población.
Según el 20º Estudio sobre los hábitos de usuarios de internet en México en 2024, realizado por la Asociación Mexicana de Internet MX, en nuestro país, el número de personas usuarias de internet para ese año fue de 101.9 millones, cantidad que se incrementó 5.2% respecto del año previo y, de esa cifra, 48% son mujeres y 52% hombres.
De dicho análisis destaca también que 39% de las personas encuestadas pasan en promedio 9 horas diarias conectadas a internet; 22% de 7 a 9 horas; 17% de 5 a 7 horas; 15% de 3 a 5 horas, y 7% de 1 a 3 horas, lo que indica que la exposición a los mensajes transmitidos por la vía digital es constante para buena parte de las y los mexicanos.
En particular, para efectos de las campañas, sobresale que de ese tiempo que utilizan las personas en internet, un alto porcentaje lo ocupa para acceder a redes sociales o plataformas (79%), y para leer o ver noticias o contenido que les parece relevante (64%).
Las redes más utilizadas en México, según el estudio, son, en ese orden: WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, LinkedIn, Telegram, Pinterest y Threads. Destaca TikTok como la de mayor crecimiento (18%), respecto de 2023.
Entre otras cifras destacables están que, si bien solo 17% de las personas encuestadas se siente atraída por publicidad de activismo social y/o político, la mayoría recibe o ve más publicidad a través de las redes sociales (86.4%) y vía las páginas de noticias y de medios de información (31.1%).
Estos datos parecen confirmar que la utilización de las redes sociales no solo es necesaria en nuestros días, sino además una excelente herramienta de comunicación política, en particular para esta elección en la que, sin olvidar la brecha digital, deben reivindicarse la creatividad y el mensaje sobre otros aspectos tradicionales asociados a las campañas en México.
Noticias falsas y verificación de información, el retroceso
El 7 de enero de este año, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, anunció que las redes sociales de esa compañía (Facebook, Instagram y WhatsApp) eliminarán, hasta el momento en Estados Unidos, la política de verificación de información que venían promoviendo desde 2016.
Según Zuckerberg algunos de los verificadores eran “demasiado tendenciosos políticamente”, lo que afectaba la libertad de expresión de los usuarios.
Con base en ese argumento, la compañía tomó la decisión de eliminar a los fact-checkers para sustituirlos por el uso de notas comunitarias, como las que actualmente se publican en la plataforma X para contrastar alguna información.
Al momento de redactar este texto, no había información respecto a si esa práctica se extenderá al resto de los países en los que Meta tiene presencia, pero podría preverse que así será. México, como uno de los mayores usuarios de Facebook, seguramente se verá afectado por esa nueva política.
Nuestro país ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en utilización de Facebook, sólo después de Brasil (Statista, 2024), y esa es la red más utilizada por personas mexicanas de entre16 y hasta 64 años; le siguen WhatsApp e Instagram.
En este contexto, no es menor que Meta decida dar marcha atrás a una política que había favorecido la difusión de información contrastada con datos y por expertos, dada la proliferación de noticias falsas, o bulos, ante noticias de gran impacto o, particularmente, en periodos electorales.
Al parecer, por un lado, Meta está tratando de seguir las líneas comerciales que ha impulsado Elon Musk desde que compró X, y por otro, abona a amplificar las acciones que está impulsando desde su gobierno el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien justamente en el año 2021 expulsaron de Facebook, Instagram y Twitter, tras el asalto al Capitolio.
En reiteradas ocasiones Trump señaló que la suspensión de sus cuentas en esas plataformas “violaba su derecho a la libertad de expresión” y desde entonces emprendió una batalla, mediática, legal y comercial, en contra de las organizaciones dedicadas a contrastar datos y de los expertos que alzaban la voz sobre algún tema que no le era favorable.
El presidente Trump también ha acusado a las redes sociales de favorecer a simpatizantes del Partido Demócrata, en detrimento de los Republicanos, y de promover una agenda “woke” que limita la libertad de expresión.
Sin duda, con este nuevo enfoque, no sólo de los empresarios dueños de las redes sociales, si no del propio gobierno estadounidense, estamos ante un retroceso en cuanto a un ejercicio, particularmente ciudadano, de comprobación de datos que fue pensado para beneficiar a usuarios y en general a las prácticas democráticas.
Como ciudadanos debemos estar más atentos a la información que consumimos, y compartimos, y valorar la labor que, desde los medios de comunicación serios y rigurosos, realizan las y los periodistas para mantenernos informados y que contemos con los elementos necesarios para la adecuada toma de decisiones.
Neuromarketing y Comunicación Política
Durante la época del Renacimiento, pensadores y artistas dedicaron parte de su obra al estudio del cuerpo humano y, con ello, al del cerebro. Como destacado ejemplo se puede mencionar a Leonardo Da Vinci, que es considerado pionero en la investigación de la anatomía funcional y, en años recientes, ha sido reivindicado también por sus aportaciones a las Neurociencias (Sandoval Rubio, 2020).
Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XX que investigadores y científicos lograron integrar todo el conocimiento adquirido a lo largo de los años en torno al cerebro humano, a sus funciones, y a su estructura e integración, y lo hacen ya con aportaciones rigurosas, y apegadas al método científico.
Gracias a la contribución y vinculación de diversas disciplinas como la Neurobiología, la Neuroanatomía y la Neuroquímica, entre otras, se comienza a configurar el concepto de Neurociencia que tiene su punto culmen con las investigaciones del español Santiago Ramón y Cajal, considerado padre de ésta y quien recibió el premio Nobel en 1906 por dichos estudios.
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud define a la Neurociencia, como el estudio de todas las funciones del sistema nervioso, particularmente del cerebro (OMS, 2024).
Así, en un contexto de desarrollo científico y tecnológico, es que evoluciona una nueva disciplina que integra herramientas tanto de la Neurociencia como del Marketing: el Neuromarketing.
En particular, una de las áreas de las que más abreva el Neuromarketing es de la Neurociencia Cognitiva, que puede definirse como “la disciplina que busca entender cómo la función cerebral da lugar a las actividades mentales, tales como la percepción, la memoria, el lenguaje e incluso la consciencia” (Escera, 2004) y, por supuesto, el Neuromarketing también retoma conceptos del propio Marketing, cuya definición más general, dada por el que se considera el padre de la mercadotecnia moderna: Philip Kotler, establece que es un proceso en donde son identificadas y satisfechas las necesidades humanas y sociales de una manera rentable (Kotler, 2002).
En conclusión, ambas materias (Neurociencia Cognitiva y Marketing) reconocen en los deseos y motivaciones de las personas, o consumidores, la base, el sustento para la toma de decisiones. Es decir, la mayoría de las decisiones, tienen su origen en el campo emocional, y no en el racional; justo eso es lo que estudia, analiza y proyecta el Neuromarketing.
Dicha disciplina ha sido utilizada desde el siglo pasado en el diseño de mensajes publicitarios, principalmente de grandes marcas, pues su costo solía ser alto y la especialización que requieren dichos trabajos también.
Ya en nuestros días, con el desarrollo de ciertas aplicaciones tecnológicas, y de las redes sociales, se ha facilitado la aplicación del Neuromarketing en diversas áreas de la actividad humana y en organizaciones de todo tipo, no solo empresariales.
De esta forma, el Neuromarketing ha aterrizado también en el campo de la Comunicación Política. Si bien en México su utilización es incipiente, y con poca literatura académica disponible, es cada vez más común usarlo en la construcción de mensajes y discursos o en el diseño de campañas y estrategias políticas.
De la mano de las redes sociales, el Neuromarketing político, o de Comunicación Política, ayuda también para el posicionamiento de una marca personal, aspecto fundamental en nuestros días para toda figura pública o para quien aspira a serlo.
En el Neuromarketing político se aplican técnicas de Neurociencia para entender y conocer las emociones, percepciones y procesos cerebrales (y del sistema nervioso central) de las personas, mismas que influyen en la toma de decisiones políticas, en el voto y en la forma en que participan.
Dichas reacciones pueden o no ser percibidas por la gente, pero sí se evidencian vía las aplicaciones utilizadas en el Neuromarketing como electroencefalogramas, resonancias magnéticas funcionales y equipos de seguimiento ocular (Eye Tracking), para el análisis de expresiones faciales y de la frecuencia cardiaca, entre otras.
La paulatina, pero creciente utilización del Neuromarketing en Comunicación Política en México implica, para las autoridades, retos en cuanto a su regulación ética y legal. Puntos que serán abordados en otro Espacio de Colaboraciones.