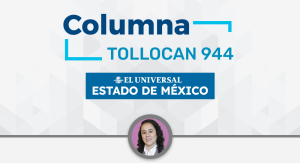¿Quiénes votan en las elecciones?
En ese contexto, numerosos estudios estadísticos logran hacer inferencias sobre el perfil de las personas votantes, a partir de datos agregados a nivel condado, sección
Durante las últimas décadas, desde la academia se han estudiado los diferentes factores que incentivan a una persona a votar. Desde explicaciones sociológicas, psicológicas y de la elección racional, entre otras, varios estudios han analizado qué está detrás de la decisión de acudir o no a las urnas. Esta pregunta empírica se puede contestar desde dos niveles de análisis: el individual y el colectivo. Es por ello que los hallazgos, en consecuencia, se distinguen de los factores sociales, políticos y culturales que influyen a las personas a salir a votar de aquellos contextos y características personales que moldean el comportamiento.
En ese contexto, numerosos estudios estadísticos logran hacer inferencias sobre el perfil de las personas votantes, a partir de datos agregados a nivel condado, sección o distrito. Implícitamente asumen para todas las personas votantes en una casilla el perfil de todas las personas que en ella pudieran sufragar. Es a partir de esos modelos que los estudios norteamericanos han podido delinear el perfil de personas que votaron Republicano o Demócrata en la pasada elección presidencial.
Pero, ¿es correcto suponer que todas las personas que efectivamente votaron en una casilla se asemejan al perfil medio de su listado nominal? Para saberlo es necesario poder distinguir a las personas concretas y saber – a nivel individual – si votaron o no.
De ahí deriva la utilidad de los estudios muestrales que el INE realiza después de cada elección federal desde 2003. El funcionariado de casilla coloca marcas en el registro de las personas que se presentan, información que se aprovecha para saber el sexo y edad de las y los votantes concretos y, con ello, poder saber si hay diferencias respecto de quienes no participan. Estos datos han contribuido a la academia a un mejor entendimiento sobre los motivos detrás del sufragio y a las instituciones a focalizar mejor las políticas institucionales.
Los estudios muestrales han mostrado hallazgos que, al reiterarse por casi dos décadas, permiten suponer tendencias de largo aliento en el contexto electoral mexicano.
Así, por ejemplo, la elección 2024 reflejó que las mujeres tienen una probabilidad 17% mayor que los hombres de participar. No sólo somos más en el padrón, sino que acudimos a las urnas en forma más consistente. Esa brecha entre la participación de unos y otras se ha ido incrementando con el tiempo.
Un segundo hallazgo tiene que ver con los grupos poblacionales que mayormente participan. Tres de cada cuatro personas de entre 65 y 74 años de edad acuden a las urnas, lo cual contrasta con las juventudes de entre 20 y 29 años de edad que consistentemente quedan abajo del 50% de participación. Las instituciones tienen mucho por hacer para que el involucramiento de las y los jóvenes trascienda otras formas de expresión y se traduzca en sufragios efectivos.
El estudio 2024 arroja también información sobre los incentivos que encuentran las personas para emitir el sufragio. En aquellas entidades federativas donde se eligieron gubernaturas la participación fue 4.6% mayor que en donde no la hubo. Resalta que la ciudadanía mexiquense, a pesar de que en aquel año no se eligió titular del Ejecutivo, haya tenido niveles de participación significativamente mayores que la media nacional.
La información que arrojan los estudios de participación es también valiosa para que la ciudadanía conozca mejor el tejido social y se involucre en forma más decidida en el quehacer electoral. Celebro que el INE esté socializando este estudio en las entidades federativas, para consulta, debate y estudios posteriores desde lo local. Hoy se presenta este estudio en la Ciudad de Toluca. Sin duda surgirán ideas, reflexiones y mejoras para las elecciones venideras.
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
@PULIDO_AMALIA
Eufrosina Cruz: historia de resistencia, inspiración y poder
No existe mejor manera para conmemorar el 72 aniversario del voto de las mujeres en nuestro país que reconociendo a aquellas que, en la actualidad, siguen abriendo brecha. Con esta convicción, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México invitó a una de las más influyentes lideresas indígenas a impartir una charla.
La historia de Eufrosina Cruz, inspira y provoca a quienes la escuchan. Esta mujer zapoteca encarna lo que significa resistir en un país donde nacer mujer e indígena suele ser sinónimo de adversidad y desigualdad.
Su historia nos recuerda que la resistencia no es un gesto aislado de rebeldía. Es un acto cotidiano que se vive en cada puerta que se cierra y en cada intento de silenciar una voz.
La trayectoria de Eufrosina es un recordatorio de que las injusticias personales pueden convertirse en motores de cambio colectivo. Ella no solo luchó desde la maquinaria de una estructura comunitaria patriarcal que le negó el derecho a participar en política por ser mujer, sino que transformó esa negativa en impulso para exigir reformas legales y abrir espacios a quienes venían detrás. Así, lo individual se hizo colectivo y la memoria de su resistencia se convirtió en brújula para muchas más mujeres que se niegan a aceptar la invisibilización como destino.
Eufrosina se abrió camino en la política con firmeza y gracias a la progresividad de la justicia electoral. No sólo generó un cambio en su comunidad, sino que también dirigió el Congreso oaxaqueño, accedió en más de una ocasión a la Cámara de Diputados federal, y ha ocupado espacios nacionales e internacionales para seguir transmitiendo su mensaje de lucha.
El Estado de México no se queda atrás en esa lucha constante. Durante el proceso electoral 2023-2024, 40 mexiquenses de pueblos y comunidades indígenas se postularon por esa acción afirmativa. De ellas, 17 resultaron electas: once mujeres y seis hombres. A primera vista, la cifra puede resultar alentadora. Sin embargo, surgen preguntas clave: ¿sabemos quiénes son esas personas electas?, ¿cómo han avanzado en su agenda? y ¿de qué manera representan realmente a las comunidades de las que provienen?
El riesgo de medir únicamente en términos de números es reducir la inclusión a una cifra en un cuadro estadístico. La democracia no se mide solo en curules. Por el contrario, debe analizarse en términos de representatividad, incidencia y reconocimiento social. La presencia de mujeres indígenas en espacios de decisión es fundamental, pero también lo es que esas mujeres puedan ejercer su representación sin estigmas, sin violencia política y con respaldo institucional.
Hay algo profundamente poderoso en la palabra “arrebatar”. Eufrosina lo plantea como una forma de ocupar el espacio que nos corresponde, de reclamar lo que merecemos en una sociedad que nos invita constantemente a hacernos pequeñas. Arrebatar no es un capricho: porque quien espera a que se le reconozcan derechos con los que cuenta corre el riesgo de nunca ejercerlos. La incomodidad que provocan las mujeres que hablan, que lideran, que denuncian, no es más que la reacción de un orden que se resiste a transformarse.
La conferencia de la activista zapoteca, más que un evento conmemorativo, fue una invitación a la acción. Si bien dijo que no buscaba empoderar a nadie, su legado dejó a muchas con el ánimo de hacer más, de luchar para que más mujeres alcancen espacios públicos y de evitar que alguna niña sea obligada a contraer matrimonio.
A 72 años de nuestra ciudadanía plena vale la pena preguntarnos: ¿todas votamos? Que el mensaje de Eufrosina Cruz sea un compromiso renovado: no dejar a nadie atrás, no conformarnos con lo ya alcanzado, y recordar siempre que cada historia de resistencia, como la de Eufrosina, es también una invitación a existir en lo público con dignidad, sin miedo y con esperanza.
Una herencia inolvidable
La segunda mitad del siglo XX evidenció la fuerza política de las juventudes. Eran los años sesenta: París con su mayo libertario, la Primavera de Praga, las protestas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, y las marchas estudiantiles en Santiago de Chile, Roma y Tokio. Grupos de jóvenes levantaron la voz para reclamar un mundo más democrático, más justo, más humano.
México no fue la excepción. En nuestro país, el movimiento estudiantil emergió dentro de las aulas del IPN y de la UNAM, pero también dentro de los centros educativos locales. Se organizaron marchas y asambleas en Oaxaca, Puebla, Michoacán, Nuevo León y el Estado de México, por citar algunos ejemplos. Recordarlo es necesario. El proceso democratizador no se forjó únicamente en el centro, sino en un mosaico de luchas juveniles que atravesaron todo el territorio.
Los grupos estudiantiles organizaron brigadas culturales, tomaron plazas y difundieron un pliego petitorio que exigía libertades básicas: fin de la represión, desaparición de cuerpos policíacos violentos, liberación de presos políticos y respeto a los derechos constitucionales. Ninguna petición buscaba la subversión: estaban en sintonía con el anhelo democrático que recorría el planeta.
Las demandas mexicanas no eran aisladas. Formaban parte de una ola mundial que cuestionaba imperialismos dogmáticos y desigualdades estructurales. En París, las y los estudiantes desafiaron al gaullismo con consignas de imaginación y libertad. En Checoslovaquia, se luchaba por un ‘socialismo de rostro humano’. En Estados Unidos, se jugaron la vida al protestar contra una guerra injusta. En cada uno de estos escenarios, las juventudes se convirtieron en motor de cambio.
Por eso fue tan significativo que el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, marchara para defender las libertades de cátedra y opinión. Sus esfuerzos hicieron evidente que la autonomía universitaria no se puede considerar como una consigna trasnochada, sino como un principio en aras del avance de la ciencia y el pensamiento crítico.
A pesar del ánimo democratizador del movimiento estudiantil mexicano, la respuesta desde un régimen hegemónico y autoritario fue brutal. Mientras que las marchas ganaban fuerza, el Estado desplegó al Ejército en las calles, ocupó planteles escolares y criminalizó a los grupos estudiantiles. El 2 de octubre de 1968 el gobierno desató una matanza contra una multitud pacífica en la Plaza de las Tres Culturas. Esa noche marcó a una generación y fracturó la legitimidad de un régimen que se decía heredero de la Revolución.
Han pasado más de cinco décadas de ese momento. México ya no es el mismo. Hoy existen cauces institucionales y pacíficos para dirimir nuestras diferencias: elecciones libres, tribunales electorales y organismos autónomos electorales. No es una democracia perfecta —ninguna lo es—, pero ofrece las herramientas necesarias para que las demandas de la ciudadanía se escuchen. Ese es, probablemente, el triunfo más grande de las juventudes del 68: sembró una semilla de inconformidad que obligó al régimen a abrir espacios de participación política.
Su legado está presente en la convicción de que la educación es un derecho, no un privilegio. La herencia vive en el rechazo a cualquier forma de autoritarismo.
El 2 de octubre no se puede olvidar, pues es la advertencia más clara de las consecuencias de un poder que se cierra al diálogo y responde con violencia. Recordar a esa generación es un compromiso con la igualdad, con la educación pública y con la libertad. Nos enseñaron que la democracia se defiende día a día. Honrar su memoria significa preservar la democracia que obtuvimos para continuar ampliándola.
Observar los astros desde la igualdad
Julieta Fierro nos mostró que la ciencia podía contarse de forma simple y que la educación pública cambia destinos. Nos corresponde demostrar que sus enseñanzas la sobreviven
La aclamada y brillante astrónoma mexicana, Julieta Fierro, volvió a ocupar titulares el pasado viernes. Su partida de este plano ha permitido recordar su amplísimo legado y conmemorar sus logros, pues en un país donde la astrofísica suele sonar ajena y reservada a minorías privilegiadas, ella la hizo cotidiana y atractiva. Su narrativa fue capaz de llevarnos de la mano por galaxias –como quien cuenta un cuento–, pero sin perder el rigor académico.
No es casualidad que resumiera su vasta trayectoria en una línea simple: “Me dedico a la divulgación”. Esa frase, que parecería modesta frente a sus vastos logros y trayectoria, encierra una visión profundamente política. La ciencia puede y debe ser territorio para la igualdad. En un país donde la educación pública sigue en desarrollo, ella apostó por abrir el conocimiento. Y es que en un mundo en donde lo personal es irrefutablemente político, hablar de Julieta Fierro también es hablar de género. Este factor lleva a admirar su trayectoria aún más.
Aunque innegablemente ha habido un aumento en la participación de mujeres en la ciencia, ésta todavía es marginal. De acuerdo con datos de la ONU, solo el 35% de todo el alumnado de carreras relacionadas con las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. De hecho, los mismos datos señalan que, más allá de la educación formal, las mujeres en estas áreas perciben, en promedio, salarios 85% menores que sus homólogos masculinos.
A esto se suman razones de sobra para sostener la importancia de la participación femenina en cada uno de los espacios de creación de conocimiento. Ese vacío tiene consecuencias concretas: algoritmos que no reconocen voces femeninas, chalecos antibalas que no se ajustan a sus cuerpos y coches diseñados para resistir choques en cuerpos masculinos, por citar sólo algunos ejemplos. El mundo, literalmente, se sigue diseñando como si las mujeres fuéramos una anomalía.
Ese conjunto de omisiones dibuja una verdad incómoda: el conocimiento no es neutral. Está moldeado por quienes lo producen, y durante siglos quienes lo produjeron fueron hombres. Julieta Fierro rompió esa inercia al mostrar que se podía mirar al universo con ojos distintos, con un lenguaje que no excluyera y con preguntas que partían también de la experiencia femenina.
La divulgadora se convirtió, en ese contexto y casi por accidente, en un faro. No solo porque inspiró a miles de niñas y jóvenes a imaginarse en la ciencia, sino porque ejerció una pedagogía política: demostró que la curiosidad no es un privilegio reservado para los hombres. En sus conferencias lo mismo aparecían niñas de primaria que investigadores consolidados, todos y todas fascinadas por su capacidad de transformar lo abstracto en tangible. Su estilo probó que la divulgación es una herramienta extraordinaria para democratizar el saber.
La figura de Fierro adquiere una dimensión simbólica enorme. No se trata solo de recordarla como pionera, sino de preguntarnos qué hacemos con su legado.
El verdadero homenaje será cuando una niña mexicana sentada en una clase de primaria pueda hablar de galaxias sin que nadie dude de que ese también puede ser su futuro. Será cuando una joven con hijos pueda terminar su carrera porque tiene acceso a una guardería. Sucederá cuando una investigadora no tenga que elegir entre publicar o sobrevivir a un ambiente hostil.
Julieta Fierro nos mostró que la ciencia podía contarse de forma simple y que la educación pública cambia destinos. Nos corresponde demostrar que sus enseñanzas la sobreviven. En sus palabras: ¡Recuerden que la ciencia es libre!
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
@PULIDO_AMALIA
La democracia existe y resiste en el mundo
La democracia se encuentra en movimiento. Se ha estudiado en diferentes épocas, contextos y desde distintas miradas. Los procesos de democratización han sido entendidos desde contextos individuales, pero con elementos básicos que permiten la comparabilidad. Elecciones libres e incluyentes, protección a libertades civiles y respeto y apego a las normas, son algunos de los componentes mínimos para poder considerar un régimen como democrático.
Año con año distintos estudios miden y analizan el estado actual de la democracia desde una perspectiva comparada. Aunque recientemente todos los reportes apuntan a un declive generalizado de la calidad de la democracia, las causas atribuibles son variadas: factores económicos, lejanía con la élite política y desigualdad, entre otras. El ciclo electoral más grande de los últimos años –74 elecciones celebradas en 2024–, se miraba como una oportunidad de renovación, pero el recién publicado informe de IDEA Internacional da cuenta de su fragilidad y apunta a cómo la lógica geopolítica potencia el declive.
A partir de 154 indicadores para 174 países, el informe Global State of Democracy 2025 se enfoca en medir el desempeño nacional en cuatro áreas clave de la democracia –representación, derechos, estado de derecho y participación–. En 2024, 94 países, equivalentes al 54% de los analizados, experimentaron un deterioro en al menos uno de los pilares de su desempeño democrático respecto a cinco años atrás. Apenas 55 países, es decir, un 32%, lograron mejorar en alguno de esos factores. La balanza se inclina hacia el debilitamiento.
La representación fue la dimensión más robusta. Cuarenta y siete países alcanzaron puntajes altos en esta categoría. Sin embargo, justo aquí se encierra la paradoja. Por cada país que avanzó, siete retrocedieron. La promesa del voto universal sigue en pie, pero su ejercicio real enfrenta erosiones persistentes. Para México resalta que su puntaje más alto es el voto incluyente, reflejo de años de experiencia y construcción desde los institutos electorales.
Pero quizás lo más interesante del reporte es que pone el acento en que los declives están interconectados. IDEA centra su atención en el rol de la nación hegemónica en la configuración política mundial posterior a la Guerra Fría y su nuevo papel en el concierto global. En cuestión de meses, el país que durante décadas fungió como faro democrático redujo su apoyo financiero y diplomático a la promoción de la democracia en el mundo, lo que impactó en proyectos de desarrollo en todas las latitudes. Cuando la primera potencia global deja de abrazar los principios que lo caracterizaron por décadas, los efectos de arrastre alcanzan a gobiernos que buscan justificar sus propios abusos.
El balance general del Global State of Democracy 2025 no es alentador, pero tampoco definitivo. La democracia sigue viva en la medida en que la ciudadanía alza la voz, organiza movimientos, reclama justicia y acude a las urnas, incluso en contextos adversos. El dato más esperanzador es que la participación social, pese a todo, resiste. La tarea, sin embargo, es inmensa: reforzar la independencia judicial, proteger la libertad de prensa, garantizar elecciones creíbles y reconocer la voz de quienes, aun viviendo fuera de sus países, son parte esencial de la comunidad política.
La democracia, recuerda el informe, siempre está en movimiento. Requiere paciencia, mantenimiento y, en ocasiones, reinvención. En un mundo en donde persisten los retrocesos, el futuro de la democracia dependerá de la capacidad colectiva para mantenerla como un proyecto en construcción, perfectible y universal.
Conéctate