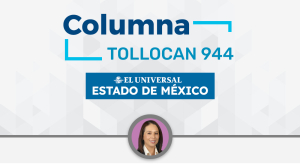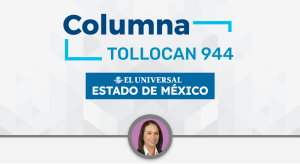A dos años del 2027, año electoral de relevancia
Nos encontramos a dos años del 2027, aún no concluyen formalmente los procesos electorales de personas juzgadoras derivado de los medios de impugnación que se están resolviendo por las autoridades jurisdiccionales, pero en la conversación de políticos, políticas, partidos políticos e incluso de las instituciones electorales el 2027 forma parte obligada de las conversaciones.
No es menor, en el año 2027 habrá de renovarse a nivel federal el Congreso de la Unión que hasta el día de hoy se conforma de 500 escaños, además estarán en disputa un número importante de espacios en ayuntamientos poco más de dos mil y 30 congresos locales; aunado a las 17 entidades que renovaran el máximo cargo que es el de Gubernatura.
Estarán en contienda las gubernaturas de: Baja California, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí Sinaloa Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, la mayoría de ellas gobernadas actualmente por Morena un partido que tuvo su origen en 2011 primero como un movimiento político y social y que obtuvo su registro por el INE como partido político nacional en 2014.
Desde el 2018 fecha en la que gana la presidencia de la república ha ido incrementando sus triunfos desde lo local, sumando gubernaturas además de mantener la presidencia de la república en 2024. 2027 es un año importante para todos los partidos políticos, es la posibilidad de quienes han ido perdiendo posiciones de recuperarlas, de quienes han crecido ocupar espacios y quienes han resultado vencedores mantenerlas.
En ese año electoral se juegan proyectos políticos, pero sobre todo la continuidad o no de un proyecto de nación que se ha fijado como objetivo transformar al país.
Los partidos de oposición tendrán que alistar sus estrategias para exponer sus propuestas y convencer a la ciudadanía, como en cada proceso electoral.
En democracia los partidos políticos son un parte fundamental, son entidades de interés público a través de las cuales se materializa el ejercicio del poder, pues a pesar de que existe en la ley la figura de las candidaturas independientes se ha visto que es una difícil y casi imposible travesía arribar a un cargo público por esa vía.
Para ese no tan lejano 2027 hay muchos temas de actual debate: la aplicación de la reforma en materia de reelección inmediata y nepotismo electoral que si bien aplica en 2030 la Presidenta expresó que al menos su partido tendría que atenderla en 2027.
La reforma político electoral anunciada también es otro de los temas de gran relevancia ya que también se organizarán procesos para personas juzgadoras. Ya se verá la propuesta para transformar al sistema político electoral, a 11 años de la última reforma.
La desigualdad, un tema que debe preocuparnos
Vivimos en tiempos de gran desigualdad. El artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos concibe la igualdad de la siguiente forma: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Sin embargo, nada más lejano a ello es lo que ocurre en el mundo. La guerra en Ucrania, Gaza y Yemen, a nivel internacional, son un claro ejemplo de ello, así como lo que sucede en otras latitudes, donde las personas migrantes enfrentan actualmente una difícil realidad. Las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la xenofobia y la discriminación son cada vez más violentas en todos lados. Son tiempos convulsos.
La lucha por la igualdad como principio y derecho universal no ha llegado a su fin.
Históricamente, las injusticias han hecho que la colectividad se agrupe y que, también en la actualidad, se siga defendiendo y aspirando a contar con acceso a los bienes fundamentales, entre los que se encuentran: la educación, la salud, el sufragio, y la máxima participación posible en diversas formas de la vida social, cultural, económica, cívica y política.
Un indicador de los altos niveles de desigualdad es la renta. Por ejemplo, en Europa el 10 % más rico de la población percibe más de un tercio de la renta total del continente y posee más de la mitad de la propiedad.
En Estados Unidos esto es mayor, y América Latina es considerada como la región más desigual del planeta: en ella, el 10 % más rico concentra el 66 % de la riqueza regional.
Ante ello, resulta fundamental contar con una fuerte conciencia general del problema y una alta demanda social de exigencia de mejora en las condiciones económicas. Así lo sugieren autores como Piketty, quien en sus aportaciones expresa cómo, a partir de la década de 1980, con el neoliberalismo y la globalización, se han acrecentado cada vez más las brechas de desigualdad.
Estas brechas afectan a hombres y, por supuesto, en mayor grado a las mujeres.
Estamos frente a una alta inequidad de rentas y riquezas que amplían las brechas y generan una creciente distancia social entre las personas.
Las personas con menores ingresos no cuentan con la capacidad de disponer de los bienes fundamentales. ¿El resultado? Mayor pobreza.
A ello se suma el deterioro de la igualdad política cuando se atienden los intereses de las personas más ricas y de las empresas, que son quienes pueden estar más cerca de quienes ejercen el poder.
La ruta para reducir esas brechas está en generar una mejor forma de proveer y dar acceso a los bienes básicos a través del Estado de bienestar. Temas que se suman a la discusión son una tributación más productiva y la desmercantilización de los bienes fundamentales. ¿Aplica todo lo anterior a nuestro país? Yo creo que sí.
70 años del voto de las mujeres en México
El día jueves 3 de julio, se cumplirán 70 años del sufragio femenino. Las mujeres, antes de esa fecha, no solo no teníamos garantizado ese derecho, tampoco podíamos administrar el patrimonio propio ni firmar contratos civiles de manera libre y autónoma. La legislación que existía mantenía a la mujer sin goce de derechos civiles y políticos.
A pesar de esa situación, las mujeres que nos antecedieron tuvieron una participación muy importante. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana, en donde no solo fueron soldaderas, sino también enfermeras, maestras, lideresas de grupos que combatieron con las armas, como Petra Herrera o Elisa Griensen Zambrano.
También fueron periodistas e ideólogas. Desde esa época, Hermila Galindo destacó por su férrea defensa por la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
En 1916 participó en el Primer Congreso Feminista en Yucatán con más de 600 delegadas, principalmente maestras, en cuyo discurso expresaba su apoyo en favor de la educación sexual para las mujeres. Ahí se discutieron los derechos laborales y sociales que tardarían en materializarse en nuestro país.
Su lucha continuó y, en 1917, envió al Constituyente de esa época la petición del reconocimiento del sufragio de las mujeres en la Carta Magna, misma que no fue atendida. Hermila siguió la lucha de los derechos en favor de las mujeres. Tuvieron que pasar 38 años para que, en 1955, por primera vez, las mujeres pudieran votar.
El sufragio fue el primer paso. Vendrían muchas luchas más para las mujeres que, como Hermila Galindo, que se postuló como candidata para una diputación, tendrían que ser parte de consignas y suma de esfuerzos de mujeres.
Los siguientes son solo algunos de los obstáculos a vencer aún: los filtros para ingresar a los partidos políticos que padecen mujeres de ciertos sectores sociales, fundamentalmente las mujeres que viven condiciones de interseccionalidad, la falta de facilidad para acceder a recursos económicos e información sobre candidaturas, la falta de redes de apoyo.
Los techos: financiero, de cemento, de cristal, de diamante y el suelo pegajoso; la falta de convicción genuina para postular a mujeres en las candidaturas y de apoyarlas económicamente; la resistencia de los hombres a la ocupación de puestos de poder y toma de decisión por mujeres; la violencia política contra las mujeres en razón de género; las ventajas electorales, sociales y estructurales que tienen los hombres y que pueden inhibir la participación efectiva de las mujeres.
Esta es una fecha que todas las mujeres debemos tener presente. Es cierto que nuestro país, hoy en día, es uno de los pocos que cuentan con integraciones paritarias, pero el desconocimiento de esa lucha que dieron mujeres como Petra, Hermila, Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torre, Rosario Castellanos, por mencionar solo algunas de las feministas destacadas, hace que se olvide o no se tenga clara la agenda de género que debe ser permanente hasta lograr una efectiva igualdad sustantiva.
Mujeres indígenas y afromexicanas en la nueva SCJN
El día 5 de septiembre es el día internacional de la mujer indígena y con él se visibiliza un cruel acontecimiento que sucedió en 1782, cuando Bartolina Sisa, una mujer líder aimara fue torturada al ser atada a la cola de un caballo con una soga al cuello, arrastrando su cuerpo hasta su muerte y exhibiéndola por haber sido una mujer guerrera que defendió su territorio contra el dominio español.
A 243 años de ese suceso reconocer a las mujeres indígenas es fundamental, son ellas quienes defienden los territorios en los cuales viven sus comunidades, dirigen la economía de sus familias, preservan las costumbres y la lengua materna.
Sin embargo, a pesar de existir ese día internacional en la actualidad, millones de mujeres indígenas en América Latina siguen sufriendo violencia de diferentes tipos, aunado a la discriminación interseccional que persiste y genera grandes brechas de desigualdad.
Las mujeres además de ser discriminadas por ser mujeres, también son discriminadas por formar parte de algún pueblo originario, por su religión, creencias, por su edad, por no tener algún tipo de instrucción escolar, por tener alguna discapacidad e incluso por su orientación sexual.
Los prejuicios, el racismo, el clasismo, la falta de acceso a sistemas de salud, de educación y en los últimos años el impacto del cambio climático y la degradación medioambiental se suman a estos obstáculos que impiden exista un pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.
Como parte de esa conmemoración la nueva SCJN el 10 de septiembre llevó a cabo un diálogo que denomino “Las mujeres indígenas y afromexicanas en la Nueva SCJN”
En “salón de murales de la SCJN”, se inició con un ritual por parte de María de los Ángeles, lideresa de la comunidad Kumiai de Baja California, quien expresó que lucha por su territorio para que éste no se siga perdiendo y quede en manos de grupos distintos a la comunidad.
Las mujeres que participaron se dieron cuenta de los retos y obstáculos que enfrentan como autoridades de sus municipios y comunidades.
Asela García, síndica municipal en San Agustín Loxicha compartió que por primera vez se otorgan órdenes de protección a mujeres de la comunidad que sufren violencias, a pesar de ello, se ha topado con pared en la fiscalía, donde minimizan los hechos y expresan que no están golpeadas de forma grave, ella dice: la justicia no es igual para todas.
Este tipo de conductas no son privativas de las mujeres indígenas, también las mujeres afrodescendientes las viven al estar en lucha permanente por ser visibilizadas y que se reconozca no solo su existencia sino su herencia cultural y persiste al no existir conocimiento de conceptos como pluriculturalidad, juzgar con perspectiva de género e intercultural.
Estos diálogos nos permiten dar cuenta que las mujeres son agentes de cambio en la sociedad y que es imperativo que arriben a esos espacios de toma de decisión para transformar la realidad de sus comunidades.
Aquí cobran relevancia las acciones afirmativas que se han implementado en el país y que por primera ocasión se establecieron en la entidad mexiquense en 2024 en donde hay 5 pueblos originarios que requieren representatividad en cargos políticos.
La nueva SCJN ha puesto el ejemplo con mujeres indígenas y afrodescendientes que son lideresas y que traen consigo un importante trabajo comunitario de años, ojalá eso se replique en otras instituciones sin simulación.
[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La necesidad de reformar el código electoral
La elección del poder judicial trajo consigo muchos aprendizajes, reflexiones y propuestas concretas que el Instituto Electoral del Estado de México debe compartir de forma colegiada a los poderes estatales, legislativo y ejecutivo. Haré mención únicamente de 2 temas de una lista muy amplia.
- Marco geográfico electoral. Será importante un análisis y rediseño de este.
En esta elección se consideró la geografía del poder judicial y se tomó la decisión de instalar 18 órganos desconcentrados denominados consejos judiciales electorales, conformados por 3 vocalías (capacitación, organización y ejecutiva).
Los transitorios de la reforma permitieron considerar a las personas que habían fungido como vocales en el proceso electoral 2023-2024, además de crear una figura denominada coordinación del secretariado, un vocal más, que en la experiencia resultó ser una figura exitosa.
Problemáticas y retos para 2027. En esa distribución de 18 consejos, 6 de ellos fueron muy grandes en extensión distrital y municipal. Un ejemplo: Tlalnepantla, que concentró 1614 casillas y 7 municipios: Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Nicolás Romero; 471 capacitadores y supervisores, y 9 millones 133 mil 652 boletas.
Ese gran volumen rebasó a quien fungió en un inicio como vocal, quien renunció. En el primer simulacro se tuvieron complicaciones y también en la distribución de material y boletas. La experiencia del personal técnico operativo del IEEM y la participación de la ciudadanía como consejerías y capacitadores lograron que saliéramos avante; sin embargo, es necesario considerar consejos judiciales electorales de menor dimensión.
La conformación de la junta fue la misma que en otros procesos, incluso en salarios.
El Instituto tendrá que analizar la posibilidad de un tabulador diferenciado.
El código electoral requiere de una profunda revisión, pues las figuras de vocalías y consejerías siguen tal cual hace 20 años, lo que ya no es acorde con la realidad.
La figura de coordinación del secretariado no existe en el código y tendremos que generar convocatoria, no solo para vocalías para la elección de personas juzgadoras, sino también para la de ayuntamientos y diputaciones.
Con el diseño actual se necesitarán 188 inmuebles; todos ellos se rentan con montos muy altos. En el proceso de 2024 hubo inmuebles que se rentaron mensualmente desde los \$22,000.00 y hasta los \$175,895.43. En este, por las características requeridas, se superaron rentas de \$200,000.00.
- Boletas. En este tema hay varios subtemas que debatir. Aquí dejaré solo esbozados:
a)El tiempo para llevar a cabo la impresión con las características y medidas de seguridad debe considerar una modificación en el código electoral pensando en 2027.
b)En este proceso, dado el corto tiempo, se tuvo que realizar adjudicación directa, pero al ser recursos públicos y dados los montos (la impresión de boletas, carteles y sobres en este proceso fue de poco más de ciento cincuenta millones de pesos), lo mejor siempre es atender la Ley de Contratación Pública y que sean licitaciones públicas nacionales, para evitar suspicacias y tener transparencia efectiva.
c) Será oportuno considerar el voto electrónico, que ya opera para mexicanos que residen en el extranjero; abatiría a largo plazo tan altos costos, uso de papel, y no hay que olvidar que son solo un muy reducido grupo de empresas las que tienen la capacidad de producir el volumen de boletas que cada elección requiere, lo que siempre encarece el costo.
Conéctate