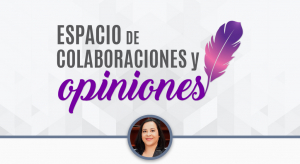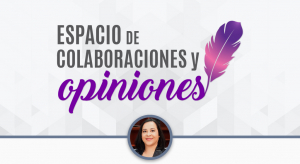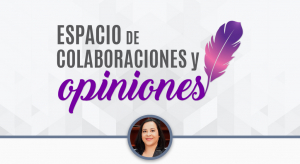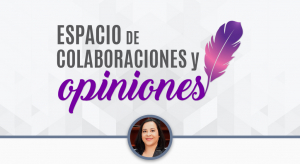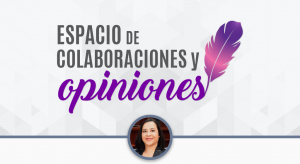Acciones concretas para erradicar la violencia: Reactivación de la Red Nacional de Candidatas a un Cargo de Elección Popular en el Ámbito Estatal para dar Seguimiento a los Casos de Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género para la Elecci
La violencia política contra las mujeres en razón de género importa consecuencias visibles no sólo en la vida de las mujeres, sino en el terreno electoral. Como ejemplo de lo anterior, encontramos el imperativo de la elección extraordinaria en Atlautla.
Es claro que la creación de la categoría de análisis de violencia política tiene como propósito advertir y revertir las afectaciones a los derechos humanos de las mujeres, no obstante, proyectar sus efectos en la dimensión del ejercicio del poder público resulta en un aliciente para llegar al entendimiento de que la participación política de las mujeres es fundamental para la consolidación de la democracia y que ésta sólo puede ser ejercida de manera efectiva en contextos libres de violencia.
Las reformas legislativas en la materia, tanto en lo federal como en lo local, establecen para actoras y actores políticos distintas obligaciones, para que, desde sus ámbitos de acción contribuyan a la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. No obstante, es de reconocer que no sólo instituciones han demostrado un compromiso para la eliminación de la violencia contra las mujeres en lo político electoral y que más allá de los deberes, también convergen iniciativas proactivas para alcanzar este propósito.
La Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Electorales de la República Mexicana, A.C. (AMCEE), en conjunto con el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), impulsaron la Reactivación de la Red Nacional de Candidatas a un Cargo de Elección Popular en el Ámbito Estatal para dar Seguimiento a los Casos de Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género para la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022, cuyo objetivo es, crear un canal de comunicación institucional que permita estar en contacto permanente con las mujeres que sean postuladas a los distintos cargos de elección popular, a fin de proporcionarles información, orientación y acompañamiento en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que permitirá instrumentar acciones concretas para erradicarla.
La Red Nacional de Candidatas persigue las finalidades de difundir información para identificar correctamente las manifestaciones de la violencia política contra las mujeres en razón de género y sus vías de denuncia, dar orientación y canalizar a las instancias correspondientes a las mujeres que consideren estar en un supuesto de violencia política en su contra en razón de género y llevar un registro de denuncias a fin de que en conjunto con la AMCEE y el INE mejorar las estrategias para su prevención, atención y erradicación.
En el marco de la elección extraordinaria de Atlautla, se prevén diversas actividades para su operación. Entre ellas, se encuentran, la difusión de materiales a través de los canales institucionales, con el propósito de dar a conocer e invitar a las candidatas del ayuntamiento de Atlautla a sumarse a la Red Nacional de Candidatas; incorporar en la página web del IEEM un botón de la Red; instalar un módulo de información en la Junta Municipal de Atlautla, con la finalidad de que personal del IEEM interactúe de manera directa con las mujeres que acudan a registrar su candidatura para otorgarles información e invitarlas a inscribirse en la red; recabar su consentimiento, para que, a través de una lista de difusión de WhatsApp y correo electrónico de manera directa, se les brinde información relativa a la violencia política; instalar propaganda informativa en los puntos estratégicos de municipio y rendir informes ante la AMCEE y a quienes integran el Consejo General, representaciones de los partidos políticos, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, así como el Secretario Ejecutivo sobre su seguimiento.
Con la reactivación de la Red Nacional de Candidatas a un Cargo de Elección Popular en el Ámbito Estatal para dar seguimiento a los casos de violencia Política contra la Mujer en Razón de Género para la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022, llevamos a cabo acciones concretas para potenciar la participación de las mujeres en política en condiciones de igualdad y no violencia, para que puedan desempeñar el papel protagónico que por derecho les corresponde
#NoMásMatildas
Por mucho tiempo, los prejuicios y estereotipos de género han mantenido a niñas y mujeres alejadas de la ciencia. En la actualidad, según a datos de la UNESCO[1], solo el 33 % de las personas dedicadas a la investigación científica son mujeres; la región con el mayor número de científicas es Asia con el 48.2 %, seguida de América Latina y el Caribe con el 45.1 % de mujeres que se dedican a la ciencia de forma parcial y tiempo completo.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad[2], en nuestro país, solo 3 de cada 10 profesionistas que eligieron carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son mujeres. Esta brecha empieza en la infancia y crece hasta que participan en el mercado laboral. Las carreras relacionadas con la ciencia, se asocian con habilidades que son cada vez más importantes y valiosas, como solución de problemas complejos, pensamiento analítico y crítico, y capacidad de aprendizaje. Además, las y los egresados de estas carreras están mejor pagados que los de otras áreas ($13,336 promedio al mes en comparación con $12,380 para el resto de las áreas) y la brecha de ingresos entre hombres y mujeres es menor (por cada 100 pesos que gana un hombre en el campo de la ciencia, una mujer gana 82, a diferencia de 78 que gana en otras áreas).
Identificando esta situación de la inequidad de la participación de las mujeres en la ciencia, también existe la falta del reconocimiento por sus trabajos en este campo, es así que surgen iniciativas como #NoMásMatildas (NoMoreMatildas)[3] que es una campaña de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) que pretende denunciar las consecuencias del llamado efecto Matilda, que pone de manifiesto no sólo la discriminación sufrida por las mujeres, también refleja la negación de las aportaciones, descubrimientos y el trabajo de muchas mujeres científicas, dando la autoría de los mismos a compañeros de investigación. Margaret W. Rossiter[4] hizo eco de la labor de una mujer del siglo XIX que trabajó en pro de los derechos de las mujeres, para definir la falta de estima y consideración que han sufrido las mujeres en el ámbito de la ciencia.
Lo anterior, refleja la necesidad de reconocimiento y aceptación que las mujeres hemos sufrido una discriminación sistemática, como en casi todos los campos del conocimiento, para que la historia de la ciencia se escriba correctamente se debe reconocer las aportaciones y los nombres de las y los científicos con imparcialidad, recordando a todas aquellas Matildas que hemos tenido a lo largo de la historia. ¿Qué hubiera pasado si Einstein hubiera sido mujer?
[1]. Fact Sheet June FS/ 2019 No. 2019 /SCI/ Women in Science The UNESCO Institute for Statistics (UIS) Visto en: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs55-women-in-science-2019-en.pdf el 22 de febrero de 2022.
[2]Instituto Mexicano de la Competitividad. EN MÉXICO, SOLO 3 DE CADA 10 PROFESIONISTAS STEM SON MUJERES visto en https://imco.org.mx/en-mexico-solo-3-de-cada-10-profesionistas-stem-son-mujeres/ el 22 de febrero de 2022.
[3] NO more Matildas https://youtu.be/Fx0ztzf-2V0
[4] Rositter, Margaret W. (1993): The Matthew Matilda Effect in Science, Social Studies of Science, vol. 23, no. 2, 325-341. DOI: 10.1177/030631293023002004 visto el 23 de febrero de 2022.
ELECCIONES 2022
En el 2021 hubo elecciones que trajeron cambios significativos en diferentes partes del mundo: tras 16 años Angela Merkel puso fin a su liderazgo, Chile eligió a Boric lo que representa la ascensión de una nueva clase política en el país; los hondureños eligieron a Xiomora Castro, quien será la primera mujer presidenta del país centroamericano.
Para el 2022 habrá elecciones en todos los continentes y se desarrollarán en medio de tres crisis globales: la pandemia de COVID-19, la catástrofe climática que se vuelve cada vez evidente, y el posible conflicto entre Rusia y Ucrania que involucrará a los países de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).
En Europa las elecciones en varios países, destacando la elección presidencial en Francia, en la que Macron pretende reelegirse para otro quinquenio, sin embargo, se enfrenta al crecimiento en las encuestas de Marie Le Pen y Eric Zemmour, cuyas propuestas se inclinan a favor del nacionalismo y en contra de la migración.
La elección a destacar en nuestro continente es la que se celebrará en Brasil en el mes de octubre, Jair Bolsonaro, quien ha negado la crisis climática y la de salud provocada por el COVID-19, buscará la reelección contando con un 19% de aceptación, lo más probable es que se enfrente al expresidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, cuya condena por corrupción de 2017 fue anulada en abril de 2021.
En nuestro país, habrá elecciones para elegir a las personas titulares del poder ejecutivo locales en Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas, Oaxaca e Hidalgo. En Durango, además habrá comicios para ayuntamientos y en Quintana Roo se renovará la legislatura local.
Además de las elecciones constitucionales, se llevarán a cabo elecciones extraordinarias en 6 municipios de Chapias, 4 en Veracruz y 3 en puebla.
El IEEM se encuentra preparando la elección extraordinaria de Atlauta, además de la coadyuvar con los Ayuntamientos para le elección con las autoridades auxiliares.
Hay pues, un escenario en este 2022 a nivel mundial y local en donde el desarrollo de los comicios será parte de la agenda pública, para lo cual, es deseable que las instituciones democráticas se fortalezcan, y por su parte, la ciudadanía se involucre de manera informada y razonada.
16 DÍAS DE ACTIVISMO
Los 16 Días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas, es una campaña que desde hace 30 años empieza el 25 de noviembre, el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y culmina el Día de los Derechos Humanos que se conmemora el 10 de diciembre.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) casi 1 de cada 3 mujeres de 15 años o más en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de la pareja, otro agresor o ambos, al menos una vez en su vida, lo cual indica que los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en gran medida 1no han cambiado durante la última década. Estas cifras no contienen los aspectos adversos de la pandemia provocada por el COVID, mismos que podrían reflejar cifras más elevadas si incluyeran los tipos de violencia que afecta a las mujeres, el acoso sexual, la violencia en contextos digitales, las prácticas normalizadas y la explotación sexual.
La pandemia ha exacerbados todos los factores de riesgo de la violencia que sufren las mujeres y las niñas, incluidos el desempleo y la pobreza, también ha reforzado muchas de las causas que dan pie a que se generen como los estereotipos de género y las prácticas sociales que no les favorecen. Se ha estimado que posiblemente 11 millones de niñas no retomen la escuela debido a la COVID-19, un hecho que aumenta su riesgo de caer en el matrimonio infantil.2 Se espera que las consecuencias económicas empujen a otros 47 millones de mujeres y niñas hacia la pobreza extrema al finalizar este 2021, lo que supone un retroceso de décadas de progreso y la perpetuación de desigualdades estructurales que refuerzan la violencia contra las mujeres y las niñas3.
El tema de la campaña mundial de este año “Pinta el mundo de naranja: ¡PONGAMOS FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES YA!”, a la que en esta campaña ONU Mujeres nos invita a unir voces para exigir que se destinen esfuerzos y recursos para responder al enorme reto de la violencia contra las mujeres y niñas, sobre todo en el contexto de la pandemia de COVID-16 durante la cual se ha visto incrementada en el ámbito privado a fin de:
• Defender estrategias, programas y recursos inclusivos, integrales y a largo plazo para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados priorizando a las mujeres y niñas más marginadas.
• Amplificar las historias de éxito que demuestran que la violencia contra las mujeres y las niñas se puede prevenir, mostrando estrategias e intervenciones eficaces para inspirar a todos los actores a fin de que amplíen las soluciones que dan resultado.
• Promover el liderazgo de las mujeres y las niñas en su diversidad y su participación significativa en la formulación de políticas y la toma de decisiones desde la escala mundial hasta las escalas locales.
• Involucrar a los aliados comprometidos del Foro Generación Igualdad en su país o región para colaborar en la implementación de nuevos y valientes compromisos y propiciar acciones adicionales para lograr avances en el Plan de la Coalición para la Acción sobre la violencia de género.
En este sentido, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se ha pintado de naranja, como cada año, se ha sumado a esta campaña internacional para que desde el ámbito político electoral maximizar sus derechos fundamentales, para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.
1 Organización Mundial de la Salud, en nombre del Grupo de trabajo interinstitucional de las Naciones Unidas sobre datos y estimaciones acerca de la violencia contra la mujer, estimaciones sobre la prevalencia de la violencia contra la mujer, 2018 (Ginebra, 2021).2 NU Mujeres. “Data Bites. Emerging Data on Violence against Women Confirm a Shadow Pandemic”, 1 de julio de 2021. https://data.unwomen.org/features/emerging-data-violence-against-women-confirm-shadow-pandemic.
2 Idem
3 Idem
El voto de la mujer en el mundo Parte II
Como habíamos comentado en nuestra colaboración pasada continuaremos narrando, de manera muy general; como se fue gestando el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en diversas partes del mundo.
Los países del este y sudeste asiático reconocieron el derecho al voto a las mujeres, Tailandia lo reconoció para los comicios nacionales, aunque las mujeres podían ejercerlo en las elecciones locales desde 1897. Las mujeres en China, la nación más grande y poblada de Asia, cuando se redactó el nuevo proyecto de constitución de la República de China en 1936, incluía el sufragio universal, pero se vio interrumpido debido a la invasión japonesa (1937) y no fue hasta el fin de la segunda guerra mundial que fue reconocido el derecho al instaurarse la República Popular de China en 1947.
El caso de la India, el derecho al voto de las mujeres fue reconocido después de la independencia del Reino Unido con la entrada en vigor de la constitución en 1950.
Las mujeres de Oriente Medio han librado la batalla más larga por el sufragio y la igualdad de derechos. Algunas naciones de mayoría musulmana extendieron el derecho al sufragio desde la década de 1950 hasta la de 1970, incluidos Afganistán, Pakistán, Líbano, Siria, Irán, Irak y Yemen. Sin embargo, otras naciones tardaron mucho más por los conflictos internos. Por ejemplo, los talibanes eliminaron el sufragio femenino en Afganistán de 1996 a 2001. Las mujeres en Irak obtuvieron el derecho al voto en 1958, pero no pudieron ejercer ese derecho debido a un cambio repentino de régimen. Omán y Qatar permitieron que las mujeres votaran en 1997 y 1999, respectivamente, pero en Bahréin no sucedió hasta 2002. El último país en extender el derecho al voto a las mujeres fue Arabia Saudita, en diciembre de 2015.
Tanto las mujeres estadounidenses como las canadienses obtuvieron el derecho al voto en 1920, aunque muchas mujeres ya podían votar en las elecciones gubernamentales estatales y provinciales. Solo después de la Primera Guerra Mundial, cuando se reconocieron las contribuciones de las mujeres al esfuerzo bélico, las mujeres obtuvieron derechos de voto. Pero no incluyó a todas las mujeres. A las mujeres indígenas estadounidenses se les otorgó la ciudadanía estadounidense junto con los hombres indígenas en 1924. En Canadá, la población indígena estuvo excluida de los derechos de voto plenos hasta 1960.
En América Latina, los movimientos feministas y de sufragio fueron parte de las consolidaciones de las naciones una vez independizadas. Por eso el sufragio femenino en esta área llegó más tarde que en otras. Uruguay (1927), Ecuador (1929) y Chile (1931) estuvieron entre las primeras naciones de reciente independencia en otorgar a las mujeres acceso a la educación superior y al sufragio. Le siguieron Brasil y Cuba (1943) con Guatemala y Venezuela (1946), Argentina (1947) y finalmente Chile y Costa Rica (1949) completando la primera mitad del siglo XX. Bolivia, México, Colombia, Honduras, Nicaragua y Paraguay no extendieron el sufragio a las mujeres hasta la década de 1950 y principios de la de 1960.
La historia del sufragio femenino puede parecer bastante inconexa cuando se intenta exponerla cronológica y geográficamente. Pero el objetivo es el mismo: que las mujeres sean reconocidas como sujetos de derechos en toda la extensión. Las luchas por la justicia social que continúan en el siglo XXI, incluida la igualdad salarial, los derechos a la salud y el acceso a la educación, van de la mano con su derecho humano a la participación plena de todos los asuntos públicos de sus países de origen.