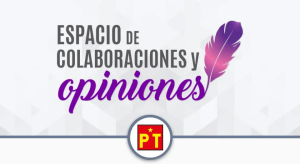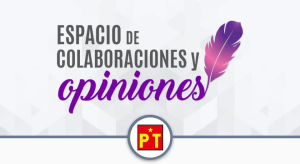72 años de fuego sagrado, dignidad y resistencia. El camino lo abrieron ellas para todas nosotras.
Hace 72 años, México presenció un momento que cambió para siempre la historia: una mujer depositó por primera vez su voto en la urna. Aquel acto sencillo, pero profundamente simbólico, no fue una concesión ni un favor del poder político; fue la conquista de un derecho ganado con la lucha, la razón y la dignidad de miles de mujeres sufragistas que sabían que ejercer la voluntad no es una dádiva, sino un acto de justicia.
Por siglos, las mujeres fuimos invisibilizadas, relegadas a los márgenes del debate público, víctimas de prejuicios que nos negaban la capacidad de participar en la vida política de la nación. Se nos consideró incapaces de decidir, cuando en realidad ya éramos quienes sosteníamos a las familias, las comunidades, las escuelas y los espacios de trabajo. Sin embargo, las mujeres persistimos. Desde Hermila Galindo hasta Elvia Carrillo Puerto, desde las maestras rurales hasta las sindicalistas, la voz de las mujeres se escuchó en un país profundamente patriarcal.
El 17 de octubre de 1953, el reconocimiento constitucional del voto femenino marcó el inicio de una nueva era. No fue el final de la lucha, sino el principio de otra más ardua: conquistar espacios reales de decisión en un sistema político construido sin nosotras. Las mujeres tuvieron que sortear burlas, exclusiones, obstáculos institucionales y un machismo arraigado que no cedía terreno fácilmente. Pero, paso a paso, a través de las urnas, las calles y las aulas, comenzamos a escribir una historia con nosotras.
Han pasado siete décadas, y millones de mujeres hemos recibido la estafeta de nuestras ancestras. Cada una, desde su trinchera, lleva en el alma ese fuego sagrado que encendieron aquellas pioneras. Hoy luchamos no solo por nosotras, sino por todas: por las mujeres indígenas que enfrentan doble discriminación; por las que maternan en soledad; por las que trabajan jornadas infinitas sin reconocimiento; por las jóvenes que buscan su primer empleo digno; por las que aspiran a un entorno de paz y armonía; por las que sueñan con romper los techos de cristal que aún existen.
Las mujeres hemos estado en todas las luchas —aunque la historia oficial a veces haya intentado borrarnos—. Estuvimos en los movimientos estudiantiles, en las huelgas sindicales, en las batallas campesinas y en los movimientos sociales que han transformado el país. Fuimos, y seguimos siendo, parte activa del corazón político y moral de México. Hoy, incluso, el mayor activismo social y político lo protagonizamos las mujeres, aquellas que desde la congruencia y la empatía, defendemos causas que trascienden colores y credos.
A 72 años de aquel primer voto, la paridad ya no es un sueño: está en la ley. Por mandato constitucional, al menos la mitad de los espacios de poder deben ser ocupados por mujeres. Sin embargo, la cifra no basta si no hay condiciones reales de igualdad, autonomía y seguridad. Por eso, esta fecha no solo invita a celebrar, sino a reflexionar: ¿qué tanto hemos avanzado en la construcción de redes que acompañen a las mujeres que aún viven violencia, exclusión o desigualdad?
El compromiso de esta generación es hacer camino al andar, mantener encendido el fuego de nuestras ancestras y tender la mano a las que vienen detrás. La historia del voto de las mujeres es también la historia de la resistencia, de la sororidad y del profundo amor por la justicia. Porque cuando una mujer avanza, ninguna vuelve a estar sola; y cuando una mujer vota, votamos todas.
Por Angélica Rivadeneyra Villarreal
El colectivo como agente de cambio en las estructuras políticas
Cuando pensamos en democracia, la asociamos al voto popular como la participación política por excelencia. Sin embargo, este no es el único recurso del que disponemos los ciudadanos para incidir en el mundo político, autores como Kease & Marsh, sostienen que “la participación política son todas las acciones voluntarias realizadas por los ciudadanos con el objeto de influenciar tanto de forma directa como indirecta las opiniones políticas en distintos niveles del sistema político.”
En la Grecia clásica, se esperaba que los ciudadanos participarán activamente en los asuntos públicos, Pericles pensaba que quien no contribuía a los debates eran considerados “no como faltos de ambición, sino como absolutamente inútiles” tal como decía Platón, “El ideal de la democracia liberal es que nosotros, el pueblo, participemos estableciendo el gobierno y creando las reglas según las cuales viviremos juntos.” El hecho de no participar en la vida pública nos arriesga a ser gobernados por quienes menos deseamos, en tal caso nuestra responsabilidad es exigir, revisar y controlar el ejercicio del poder público.
En este contexto, la participación ciudadana individual, aunque valiosa, no es suficiente para desafiar las estructuras de poder que actúan en detrimento de los sectores más vulnerables de la sociedad. Para ello, la organización colectiva es fundamental para lograr una transformación integral significativa.
A lo largo de la historia, los cambios más profundos en las estructuras sociales y económicas han sido impulsados por la capacidad de las personas para unirse en torno a objetivos comunes, de esta forma la organización ciudadana no solo potencia la capacidad de acción, también fomenta una conciencia compartida sobre las injusticias que persisten, permitiendo cuestionar y confrontar las dinámicas de poder que buscan mantener la desigualdad y la opresión. Además, al compartir experiencias y conocimientos, las personas comprenden mejor las raíces de su situación y, también construyen una comunidad de resistencia fortalecida por la solidaridad. En este sentido, la organización colectiva es un principio esencial para aquellos que buscan un cambio social profundo, construyendo una sociedad sobre las bases de la cooperación y el compromiso colectivo.
La ciudadanía dispone de diversas herramientas institucionales, como los partidos políticos, esencialmente aquellos que operan bajo los principios de línea de masas y desempeñan un papel crucial en canalizar las demandas populares hacia el ámbito político formal. Este principio se basa en que las organizaciones políticas deben reflejar y representar los intereses de las amplias capas de la sociedad, especialmente de los sectores marginados o sub representados. Al conectarse con las comunidades y escuchar sus preocupaciones, los partidos políticos que siguen esta línea facilitan la participación activa de la ciudadanía en el proceso político.
Cuando la ciudadanía se involucra activamente en los asuntos públicos, no solo ejerce su derecho a influir en las decisiones que impactan sus vidas, sino que también se convierte en agente de cambio, capaz de transformar las estructuras sociales, económicas y políticas. La participación organizada canaliza los esfuerzos colectivos de manera más efectiva, logrando una mayor incidencia en las políticas públicas y asegurando que las demandas sociales se atiendan objetivamente, en consecuencia, facilita la adopción de medidas que mejoren las condiciones materiales de la sociedad.
En última instancia, una participación política robusta y organizada es clave para alcanzar una sociedad donde el bienestar sea compartido por todos, donde las oportunidades estén al alcance de cada individuo y donde la justicia social se convierta en una realidad tangible, contribuyendo así a un futuro más justo, equitativo y próspero para todos.
La cultura política como factor de Transformación en México (Parte I)
Existen diversos factores que condicionan la actividad de las y los ciudadanos en la esfera política, tanto de carácter objetivo (instituciones, los partidos políticos, grupos de interés, clases sociales) como subjetivo (cultura, conciencia, tradiciones, formación política, religión), ambos pertenecientes a un sistema político en el cual, la cultura política constituye un papel trascendental en la construcción de cualquier proceso de transformación social, política y económica que marque el rumbo de un país.
En este contexto, hablar de cultura política pareciera sencillo de explicar, sin embargo, es un fenómeno que no es estático; se va modificando, reajustando, reacomodando y desarrollando de acuerdo a la exigencia del momento histórico por el que transita, por tanto, la evolución que presenta no se muestra en una sola exhibición y se lleva a cabo de manera gradual con acciones cotidianas. En este sentido, cada país, Estado e incluso municipio cuentan con su propia cultura política, la cual crea un periodo de transición en donde surgen nuevos actores o grupos políticos que buscan acceder al poder en virtud de las masas, quienes encabezan un proyecto que es asumido por actores políticos y sociales que apoyan y legitiman el proceso revolucionario que dé como resultado la creación de una cultura política de nueva era.
Dicho proceso se determina por una serie de elementos que, en conjunto construyen y dan forma a la cultura política, entre ellos, la socialización, la ideología y la comunicación política, estos tres con una profunda vinculación dinámica interrelacionada de información política que el individuo y la sociedad van incorporando a su forma de vida a través de diferentes etapas; desde la niñez a través de diversos agentes socializadores como la familia, jardín de niños, escuela primaria o grupos de amistad hasta la etapa secundaria en las instituciones educativas de nivel medio o superior, medios de difusión masiva u otras instituciones como partidos políticos, organizaciones políticas, sociales y de masas, etc. [1]
De esta manera, podemos observar que para la encaminar una transformación de fondo se debe orientar la formación política desde las primeras etapas de vida para lograr una sociedad con un objetivo definido en donde se alcance el máximo potencial de armonía y desarrollo en beneficio de un país.
Para concluir el abordaje general del tema objeto de análisis, queremos invitarles a la siguiente reflexión: ¿Qué rumbo lleva la cultura política en México?
[1] Para profundizar en estas etapas puede consultarse a Carlos Cabrera Rodríguez: “La cultura política: conceptualización y principales paradigmas teóricos.” 2015, Ed. Félix Varela, La Habana, Cuba. Pp. 266-308
Conéctate