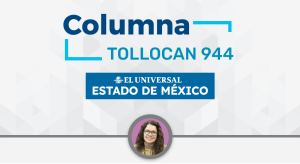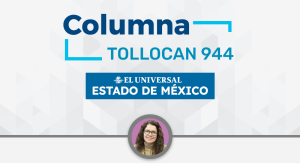NUDOS ELECTORALES
Al escribir y publicar esta colaboración, aún no se conoce la propuesta oficial en materia electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión, lo que nos permite seguir reflexionando en torno a lo que de manera necesaria debería reformarse para mejorar la calidad democrática en nuestro país.
1.Evitar que las cúpulas de los partidos políticos continúen apropiándose de las listas plurinominales de candidatos a diputados federales, locales, síndicos, regidores y Senadores de la República.
Como sabemos el Senado de la República se integra por 128 senadores, 64 de mayoría, 32 de primera minoría y otros 32 de representación proporcional; para tal efecto cada partido registra una lista de hasta 32 fórmulas y según su porcentaje de votación se le asigna el número de senadores correspondientes.
Para el caso de la Cámara de Diputados Federal, esta se compone de 500 legisladores, 300 electos en igual número de distritos distribuidos en todo el territorio nacional y 200 electos por el principio de representación proporcional en cada una de las 5 circunscripciones electorales en las que está dividido el país, según la lista de registro que partido haya hecho y su porcentaje de votación lograda en cada una de esas cinco demarcaciones territoriales.
El objetivo es que cada partido que logre obtener como mínimo el tres por ciento de los votos para diputados y para senadores tenga una representación en ambas Cámaras; este propósito de representación de la pluralidad política del país se ha visto distorsionado por la creciente apropiación que los principales liderazgos de cada partido han hecho de los primeros lugares de las mencionadas listas plurinominales.
El problema entonces, no es la representación plurinominal ni su número, el conflicto está en la distorsión que las "burbujas" partidarias han hecho de esta modalidad de representación, por ello lo que debe atenderse y legislarse es una fórmula que evite esa práctica cupular partidaria; ese debe ser el objetivo.
Emitir el sufragio por cada uno de los integrantes de listas plurinominales para que los más votados lleguen a ser legisladores, es una posibilidad que debe considerarse, porque al ser un país tan diverso, la pluralidad es uno de los valores que no se puede perder; desaparecer o reducir el número de legisladores sin tocar su forma de elección no resolverá un tema tan controversial en esta reforma electoral.
2.Otro nudo es la concurrencia de las elecciones de personas juzgadoras con la de los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo cual eleva sobre todo el costo del material electoral. Si la elección del Poder Judicial fuera en fecha distinta, una parte de dicho material podría ser reutilizado y con ello estaríamos disminuyendo el costo de las elecciones y mejorando la calidad de cada elección.
3.El tercer nudo es la participación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la primera fase de selección de los aspirantes a un cargo en el Poder Judicial, lo cual le resta credibilidad y certeza a dicha elección. Dejar en los órganos electorales constitucionales (INE y OPLES) de principio a fin está elección, además de fortalecer la democracia electoral, ayudaría verdaderamente a un rediseño del sistema político mexicano.
Finalmente, el reto para los integrantes del Congreso de la Unión es desatar los nudos y no romperlos o cortarlos, lo cual implica más diálogo, mas tolerancia, más inclusión, más respeto a la diversidad de ideas y propuestas, pero sobre construcción de acuerdos.
POR QUÉ SEGUIR CREYENDO EN LOS REYES MAGOS
De niños seguramente le pedimos a Melchor, Gaspar y Baltasar muchas cosas, algunos de esos pedimentos se cumplieron y muchos otros no, pero nunca desistimos ya que al siguiente año insistíamos nuevamente en nuestros deseos, hasta que dejamos de ser niños; pero eso nos hizo que aprendiéramos a soñar, a ser optimistas, a imaginar que esos deseos podían convertirse en una realidad.
Ya en la etapa adolescente imaginamos nuestro futuro estudiando, viajando, conociendo, aprendiendo, trabajando para ayudar a nuestros padres y aligerarles un poco la carga de nuestra educación y formación. Dejamos de pensar solo en nosotros mismos para asumir una parte de la responsabilidad familiar y social.
Entonces entendimos y nos dimos cuenta que los deseos y los sueños son utopías que pueden cumplirse o no, dependiendo del esfuerzo personal pero también del contexto social en el que vivimos; y aquí, instituciones como la familia, la empresa y los gobiernos son fundamentales.
Cuando asumimos nuestra responsabilidad como trabajadores y como ciudadanos entendimos a los Reyes Magos: no todos los deseos se cumplen plenamente, pero la magia de la esperanza nunca deja de estar presente para tener momentos de felicidad.
Quizá a estas alturas podemos cuestionarios si es válido seguir soñando en un mundo con tantas tensiones y en un país como el nuestro, con problemas de diversa índole que no serán resueltos solo con deseos, por estar arraigados e incrustados en lo más profundo de nuestra estructura social e institucional, lo cual significa que en ambas esferas -lo global y lo nacional- se desencadena una gran violencia directa y estructural que nunca dejará de sorprendernos.
Pero la respuesta es SI, las utopías son las expectativas que nos fijamos para poder medir el grado de cumplimiento de nuestras metas y objetivos; y el mejor ejemplo es el IEEM, institución electoral de los mexiquenses que a lo largo de 30 años ha contribuido al fortalecimiento de nuestra democracia organizando procesos electorales confiables y pacíficos.
Pero para continuar en esa ruta se requiere que los diputados federales y los senadores de la República ayuden a fortalecer a los Órganos Electorales Locales; al respecto, insistiré en la propuesta de regresarles las funciones y atribuciones que tenían antes de la reforma de 2014. Otras propuestas a considerar por el Congreso de la Unión, son las que se formularon durante los foros sobre reforma electoral realizados el último trimestre de 2025, entre las que destacan disminuir el costo de las elecciones que naturalmente pasa por temas de financiamiento y de fiscalización, contemplar diversas modalidades de votación dados los adelantos tecnológicos que se tienen, mejorar la calidad de la elección del Poder Judicial, adoptar los avances en materia de derechos humanos y derechos político electorales, ajustar temas de geografía electoral. En breve sabremos cuáles de todas las propuestas que se hicieron fueron recogidas e incorporadas.
En nuestra cotidianidad y como mexicanos también podemos aspirar a mejorar nuestros problemas de inseguridad, de inequidad en la distribución del ingreso y crecimiento económico, de educación, de movilidad urbana, de medio ambiente.
Creer en los Reyes Magos significa no darse por vencidos en la idea y convicción de buscar y construir una mejor sociedad.
Finalmente, a los lectores les deseo para este 2026 un año de paz, salud y bienestar.
AGENDA 2026
Para efectos de simplificación diremos qué hay dos agendas: la estructural y la de coyuntura; la primera tiene que ver con el crecimiento económico, la seguridad, la corrupción entre otros asuntos; la segunda aborda los temas prioritarios de los gobiernos en turno, en la cual se puede ubicar la que pudiera impactar la estructura del sistema político mexicano.
Específicamente me refiero a la inminente reforma electoral que, de acuerdo con las declaraciones de la Presidenta de nuestro país, el primer borrador deberá presentarse en el transcurso de la segunda quincena de este mes por parte de quienes integran la Comisión Especial que fue nombrada para tal efecto.
A decir de uno de los miembros de esta Comisión, la primera propuesta que entreguen no será concluyente porque deberá transitar por el cedazo del Congreso de la Unión y las legislaturas locales, por lo que en dicho recorrido pudiera tener algunos cambios no solo de forma sino también de fondo.
Algunos puntos que pudieran estarse incluyendo para su debate y aprobación, son: bajar el costo de las elecciones; y aquí existen tres posibilidades: 1. Disminuir el número de legisladores tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados Federal; 2. Bajar el financiamiento que anualmente se les entrega a los partidos políticos y 3. Disminuir el presupuesto destinado a los órganos electorales para su operación. Pueden estar contemplando las tres o alguna combinación de éstas. Cualquiera que sea la propuesta, se hace necesario gastar menos dinero en los procesos electorales.
Sobre los cargos de representación popular; no es un secreto el control que han ido ejerciendo las direcciones de los partidos políticos sobre la "elección" de sus candidatos, particularmente los de representación proporcional, desde senadores, diputados federales, diputados locales, regidores y síndicos; lo cual ha distorsionado el valor de la representación de las minorías para convertirlas en rehenes de una política clientelar y de control. Elegir a los más votados de las listas plurinominales, ayudaría a romper con este vicio.
Otro tema no menos importante es el de los órganos electorales locales los cuales además de permanecer, se les deberían regresar las funciones que tenían antes de la reforma electoral del 2014, así como elegir a los integrantes de su Consejo General a través de las Legislaturas locales por mayoría calificada, recuperando el procedimiento de selección que actualmente realiza el INE; o por el voto directo y secreto de los ciudadanos de cada entidad. De esta forma se les fortalecería institucionalmente y se acabaría con el control que pudieran tener los gobernadores sobre dichas instituciones.
Finalmente, está el tema de las personas juzgadora la cuales deberían ser elegidas sin la intervención de ninguno de los tres Poderes en ninguna de sus fases de elección, es decir, que ni el Congreso de la Unión, las legislaturas locales, los titulares de los Ejecutivos, ni el Poder Judicial participen, ya que en su diseño constitucional primigenio no está el de la función electoral, para eso existen los órganos electorales especializados.
En conclusión, este 2026 en su agenda de coyuntura, se vislumbra como un parteaguas en cuanto a reingeniería electoral se refiere, siempre y cuando las mayorías escuchen a las minorías, de ser así, sin duda tendremos reformas que impacten positivamente el sistema político mexicano.
Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad para desearles a todos los lectores mis mejores deseos para que este año, se cumplan metas y aspiraciones trazadas.
LA REALIDAD ES UNA PIÑATA
No es necesario ir a la Ciudad de México para ver el mural “La Piñata” de Diego Rivera, plasmado en las paredes de un edificio público, donde representa una fiesta con gran variedad de dulces y frutas que salen de esa olla de barro rota a palos por los niños, porque seguramente todos las conocemos.
Las piñatas pueden ser de muchos colores, monocromáticas, de diferentes formas o representar a diversos personajes, pero todas en su interior tienen algo para compartir; esto depende de quién organiza la fiesta y el objetivo que se persigue con su ruptura.
Nuestra realidad es algo parecido, está compuesta de tantas cosas, que las capacidades individuales o colectivas solo alcanzan para conocer y desarrollar una pequeña parte y esto depende del interés, la formación, la profesión, el oficio, el empleo, la actividad que se desarrolle en la vida diaria.
Por ejemplo, los médicos estudian y se especializan en el funcionamiento del cuerpo humano, en los problemas que puede tener, así como las posibles curas ante enfermedades que se vayan presentando con el paso de los años; la especialización entonces, es vital para lograr resultados exitosos y atemperar los males.
Los abogados estudian el sistema jurídico, pero de manera particular hay quienes se enfocan en el ámbito penal, otros en el civil, unos más en lo administrativo, lo familiar, lo laboral, lo que significa conocimiento preciso y particular de la materia que van a atender.
Además de las profesiones y los diversos oficios que pudiéramos enumerar, también existen instituciones públicas y privadas las cuales, con los años y la complejidad de una sociedad demandante de atención y soluciones a servicios o necesidades, se van especializando para ser más eficaces y útiles a la población. Basta ver algunos ejemplos de instituciones públicas, para constatar la preparación que necesitan para su buen funcionamiento.
Por ejemplo, el Banco de México responsable de la política monetaria, esto es, de tener bajo control la inflación mediante la regulación de las tasas de interés, el mercado abierto y la emisión de dinero; tiene que contar con personal altamente capacitado y especializado en el ramo, para cumplir con estos desafíos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, encargado de recopilar y generar información estadística de diversa índole, confiable para todos los mexicanos y útil para la toma de decisiones de las instituciones del Estado, se integra por quienes han acumulado años de experiencia y conocimiento en los asuntos de su responsabilidad.
Otra institución de alta especialización es la electoral integrada por el Instituto Nacional Electoral y por los Organismos Públicos Locales Electorales, los cuales tienen como tarea central organizar elecciones pacíficas y confiables en todo el país. Estas instituciones también poco a poco y con los años han acumulado una experiencia que ha contribuido a dar estabilidad política; paulatinamente se han establecido requisitos más estrictos de conocimientos probados y comprobados en la materia para poder formar parte de sus órganos de dirección, lo que garantiza que los trabajos institucionales para la organización de procesos electorales, se desarrollen con gran profesionalismo y los resultados se obtengan con altos estándares de credibilidad, legalidad y certeza.
En suma, en esta analogía, siempre existirá la tentación de querer dar de palos a unas y otras profesiones, a instituciones de distinta índole para demeritar sus avances, logros, éxitos, o los buenos resultados, sin reparar que, en ese lance, de tanto golpe las pueden debilitar y fracturar; como a las piñatas.
TOLERANCIA
“No hay canciones sin notas diferentes”; “cada cabeza es un mundo”; “dos más dos no son necesariamente cuatro”; “respira y cuenta hasta diez”; “nadie escarmienta en cabeza ajena”; “el respeto al derecho ajeno es la paz”; “trata a los demás como quieres que te traten”; son algunos de los dichos o frases que utilizamos de manera frecuente para referirnos a las diferencias que existen entre las personas.
La importancia que revisten aun sin compartirlas, es que no son simples modismos para terapia, son expresiones que sintetizan experiencias de vida, sobre las cuales podemos construir infinidad de historias de cada uno de nosotros cuando interactuamos con otras personas; representan nuestra memoria sobre la tolerancia que practicamos día a día.
Sin embargo, una cosa es decir, plasmar en el papel como discurso, o citar en alguna conversación el tema de la tolerancia, la cual implica ser una persona prudente, receptiva, atenta, incluyente, respetuosa; el problema es cuando requerimos poner en práctica todas estas cualidades en la cotidianidad y se rompe el discurso.
Hagamos una pausa y contestemos lo siguiente: ¿interrumpimos cuando la otra persona está hablando?; ¿somos pacientes ante las opiniones o actitudes del otro?; ¿aceptamos que nuestra opinión puede que no sea la mejor?; ¿gustamos de discutir o platicar?; ¿con qué frecuencia damos la razón a las posiciones distintas a la nuestra? Las respuestas a estas interrogantes, pueden indicarnos si practicamos la tolerancia en nuestro hogar, en el trabajo, o en las reuniones de cualquier naturaleza.
En la esfera pública se puede percibir el nivel de tolerancia que se practica: ¿les gusta dialogar a nuestros gobernantes con sus gobernados?; ¿saben escuchar y atienden las necesidades, las demandas y los problemas que se les plantean?; ¿cómo reaccionamos ante un tráfico intenso producto de una manifestación o un bloqueo de calles en demanda de solución a alguna petición no resuelta?; ¿qué hacemos cuando cambia el color del semáforo y los autos no avanzan, cual es la actitud ante esta situación?; ¿cómo son los debates de nuestros diputados y senadores, les gusta tratar sus propuestas con argumentos o con adjetivos?; ¿los programas de televisión destacan propuestas o se centran en el escándalo y lo intrascendente? Veamos por ejemplo, el comportamiento de las porras de un equipo de futbol, deporte tan visto en la actualidad, ¿se tratan con respeto?; ¿reconocen las cualidades del contrario?; ¿aceptan las derrotas?
Muy probablemente las respuestas nos lleguen a sorprender y descubramos que la incongruencia tal vez nos acompaña en lo individual y lo colectivo. Lo cierto es que los problemas estructurales que tenemos como nación, condicionan en buena medida nuestros niveles de tolerancia: una ciudadanía que vive temerosa por la inseguridad, por la incertidumbre laboral, por la atención deficiente en los hospitales, por la falta de vacunas o medicamentos, por los apoyos que no llegan ante los desastres naturales, por los oídos sordos para lograr consensos y ser incluyentes en la resolución pacífica de los asuntos políticos, todo esto y más forma ciudadanía poco tolerante.
El próximo 16 de noviembre estaremos celebrando el Día Internacional de la Tolerancia y quizá la mejor manera de hacerlo es reflexionar y poner lo que está de nuestra parte para practicar una real tolerancia sin que eso implique dejar de exigir una mejor sociedad, sin violencia y sin pobreza.
Conéctate